Violencia multidimensional en el Gran Caribe
Por Persida Villa

Cartel del evento
Abordar, analizar y dar a conocer la “violencia multidimensional” que se vive en una región vital de Latinoamérica, es uno de los grandes objetivos del Coloquio internacional: Crisis societal y pandemia en el Gran Caribe, inaugurado el 6 de diciembre por el doctor Nayar López Castellanos, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) del plantel.
En el foro, en el cual se contó con la participación de académicos de México y España, el titular del CELA explicó que la importancia del mismo es relevante, sobre todo porque se refiere a una región integrada por 25 países independientes y un conjunto de entre 15 y 20 territorios de un grado colonial, donde el panorama ambiental es catastrófico.

Dr. Daniel Rodríguez. Foto: José A. García
En este marco, el doctor Daniel Rodríguez, historiador y catedrático de la Universidad de Gerona, Cataluña, apuntó que la inestabilidad en el Gran Caribe es producto de una mezcla de factores: la crisis por la Covid-19, la toma y quema del congreso de Honduras, las catástrofes por huracanes, la reforma económica en El Salvador, y el explosivo flujo migratorio, entre otros.
Agregó que para analizar la problemática en la zona es necesario valerse del estudio de tres ejes: el circular, la relación de los hombres con los hombres; el angular, el nexo de los individuos con la naturaleza; y, el radial, el vínculo de las personas con las divinidades.
Por otro lado, Israel Solorio, doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea, y docente de la FCPyS, se refirió al extractvismo presente en el área, el cual significa la apropiación de recursos naturales a través de procesos que tienen altos impactos ambientales y sociales.

Dr. Israel Solorio. Foto: José A. García
Dicho extractivismo incluye injusticias climáticas causadas en muchos pueblos del mundo, como es el caso de las comunidades rurales de América Latina, mismas que han resentido el cambio climático en la agricultura, y donde un verano intenso supone grandes pérdidas en las cosechas.
Informó que entre 2014 y 2015, a través de la campaña CRECE, de la organización Oxfam, se impulsó la participación de mujeres rurales y campesinas de América Latina, a fin de que éstas establecieran “sus condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático y las demandas a los Estados para enfrentar el fenómeno”.
En su momento, la doctora Giovanna Gasparello, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, habló del Tren Maya en el contexto de una ideología desarrollista que viene desde los años 70, que implica, dijo, serias intervenciones en el territorio, desigualdad, explotación y exclusión.
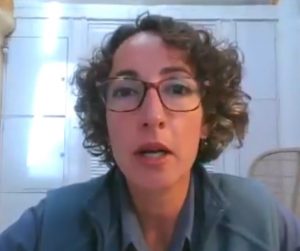
Dra. Giovanna Gasparello. Foto: José A. García
Gasparello destacó que en el sureste de México se observa violencia estructural y desigualdad en el acceso a los recursos básicos, principalmente en regiones donde el Estado ha obviado su responsabilidad de cubrir esta dotación; además, en estos lugares la población también vive en una condición donde sus derechos fundamentales son violados. Indicó que “en la ciudad de Palenque, el kilómetro cero del Tren Maya, existe una cama de hospital por cada 3,994 habitantes, un dato impactante”.
Añadió que el desarrollo del Tren Maya se centra en los beneficios para el sector turístico e inmobiliario, y que al desplazar y reubicar a miles de familias, las experiencias de habitar en el colectivo se ven fragmentadas.
Precisó que cuando se tiene a la ciudad como modelo civilizatorio, se denigra y descalifica el trabajo en el campo, a pesar de que el 45% de la producción de alimentos proviene de la agricultura familiar o autoconsumo.



