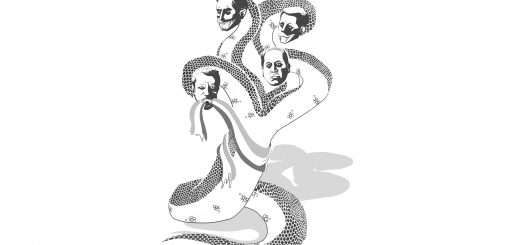Trump y la opinocracia del todo

Josué Padilla Villamour, Profesor del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales nos muestra su postura ante el régimen político de Donald Trump. Ilustración: Ángela Alemán
Hemos regresado a la Historia, nos remitimos a ella una y otra vez cuando existen más preguntas que respuestas en la interlocución global de las opiniones. Nos encontramos en un mercado abierto y fugaz de las tendencias prospectivas, donde se ofrecen versiones de una realidad imperante, y al paso de días –o incluso horas—, órdenes ejecutivas instituidas o un simple tweet redefinen las relaciones internacionales. Hoy Trump es noticia, una nota redituable pero siempre especulativa, como esa realidad que abruptamente la opinocracia opta por llamar total. Lo que en realidad hacemos es interactuar –tradicional y digitalmente— en las plataformas de una matriz de incertidumbre con una breve noción informada.
El sistema político estadounidense no se explica sino a partir de la Historia, de aquella “forja de la República Pragmática” construida por oleadas migratorias bajo el auspicio de un “inocuo” sentimiento nativista y un cisma religioso de predestinación; un excepcionalismo que Seymour Martin Lipset refirió frente a la dialéctica de los valores fundacionales (libertad, igualdad) como el cultivo de los problemas segregacionistas que enfrenta Estados Unidos hasta la actualidad. El éxito electoral de Trump, así como las políticas apuntadas tras su victoria del pasado 9 de noviembre de 2016, y que desde el 20 de enero de 2017 han iniciado, no pueden explicarse en términos personales. “Si votar sirviera para algo, ya estaría prohibido”, respondía Mark Twain cuando la actividad política solicitaba su confianza. Entonces, ¿qué tipo de democracia le permitió a Trump ser electo?
«La democracia estadounidense (…) es más bien un modelo basado en el interés de la gente con interés» El “presidente incómodo”, como lo llama Forbes, llega en un momento que revela una clara segmentación de la sociedad estadounidense, pero lo más sencillo y curiosamente importante es que invoca los sentimientos más profundos de los ciudadanos molestos, incluyendo a las bases de la estructura del odio, como David Duke (exlíder del Ku Klux Klan). Sin duda, la democracia estadounidense no es la democracia electoral latinoamericana, ni menos aún, una mobocracy regida por las multitudes. Se trata más bien de un modelo basado en el interés de la gente con interés. Aunque ahora superado el asunto, Trump ganó por un voto de raza blanca, sin importar factores como la educación, edad y poder adquisitivo de los sufragantes, como muchos diarios desarrollaron estadísticamente al respecto.
¿Qué va a pasar en el mundo con Trump en el poder? La cratología nos ofrece múltiples acercamientos respaldados por variables de medición cuantitativa e insta a la historiografía como el curso básico de las respuestas, sin embargo reconoce que el poder se sostiene bajo dos pilares: la mentira y el miedo. La fenomenología, por su parte, como doctrina de la apariencia o estudio de los acontecimientos, arroja importantes intersecciones en el análisis, y además, nos obliga a reconstruir desde la exégesis –entiéndase ya como una forma re-interpretativa de las explicaciones—, las convulsionantes realidades. Pero ¿cómo interpretar, o siquiera, asimilar las realidades del presidente estadounidense? Realmente, es improductivo construirlas, pues abundan realidades discursivas, las de su condición como misógino, megalómano, xenóofobo, islamóofobo y todas aquellas que derivan de sus fobias y alergias sociales que le persiguen y entona con natural encono. Posiblemente la clave de entendimiento está dada a partir de aquellas que exporta Estados Unidos bajo la idea del self-made man y que, en todo caso, son conexiones vigentes de la historia que el hijo non grato de esa tierra ha revestido. Empero, el pragmatismo se desprende de la revisión teórica y acude por su fuerza a las determinantes prácticas de un sistema plural de intereses que se intercambian entre el gobierno y el mercado. Ese pragmatismo que a través de la historia concilia las voces internas y externas del sistema, que al extenderse visualiza el ensamblaje de las contradicciones de la hegemonía.
«las dos variables por siempre vigentes y ahora instrumentadas discursivamente por Trump para recuperar la grandeza de los Estados Unidos: fronteras y razas (frontier/races)» No hay reserva en ubicar como coordenadas del análisis “civilizacional occidental” las dos variables por siempre vigentes y ahora instrumentadas discursivamente por Trump para recuperar la grandeza de los Estados Unidos: fronteras y razas (frontier/races). La primera como resultado de la modernidad y que presupone desde 1893 una idea de la visualización expansiva, es decir, ubicar a la frontera como un punto en donde se visualiza otro punto, siendo un espacio extensible sin ser necesariamente físico. Claro es que en este punto la frontera porosa México-Estados Unidos pesa más al convertirse en una frontera mental. Y la segunda variable, raza, llega como principio ordenador de la Economía Política Internacional, pero, sobre todo, como el agregado determinante de un proyecto político que ha convertido a la Casa Blanca en la más blanca, adinerada y heteronormativa de la historia estadounidense, pues de los 15 puestos que integran su gabinete, 13 son blancos a excepción del Secretario de Vivienda, Ben Carson (afroamericano) y la Secretaria de Transporte, Elaine Chao (taiwanesa). Lo anterior, ejemplifica la continua aplicación de políticas basadas en acciones afirmativas que colocan cuotas numéricas de personas en el poder que han representado minorías, como pueden ser raciales. “Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados”, anunció Trump, acompañado de la venia teológica que inviste a los presidentes cuando toman el cargo, dejando en la imaginación que los “olvidados” han sido aquellos quienes dentro y fuera del establishment han estado esperando en la agenda de esa enorme puerta giratoria que enlaza la intolerancia con los cargos públicos y el dinero.
Veremos por lo pronto que en esa totalización las realidades comprobables se fragmentan y el proyecto de crecimiento de Trump, que busca, entre otras cosas, inversión en infraestructura y reducción aparente de algunos impuestos, generará más inflación y déficit. Así que el reto mediato para el ejecutivo estadounidense, quien se encuentra regido por un sistema de pesos y contrapesos, es la permanencia de la mayoría republicana hasta las elecciones de medio término que serán en noviembre de 2018, siendo una evaluación general en donde si pierden tres senadores (de los 52/100) los demócratas frenarían parte de esta vehemente encarnación política del american way of life al american way of war.
Ernesto Josué Padilla Villamour
Profesor del Centro de Relaciones Intrnacionales de la FCPyS de la UNAM.
Colaborador del proyecto PAPIIT IN308617 «Fundamentalismos y Orden Internacional».
jpvillamour@comunidad.unam.mx