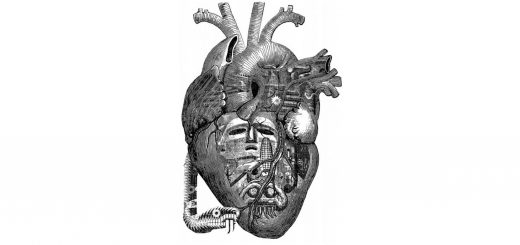Se va un gran hombre. Perdemos todos
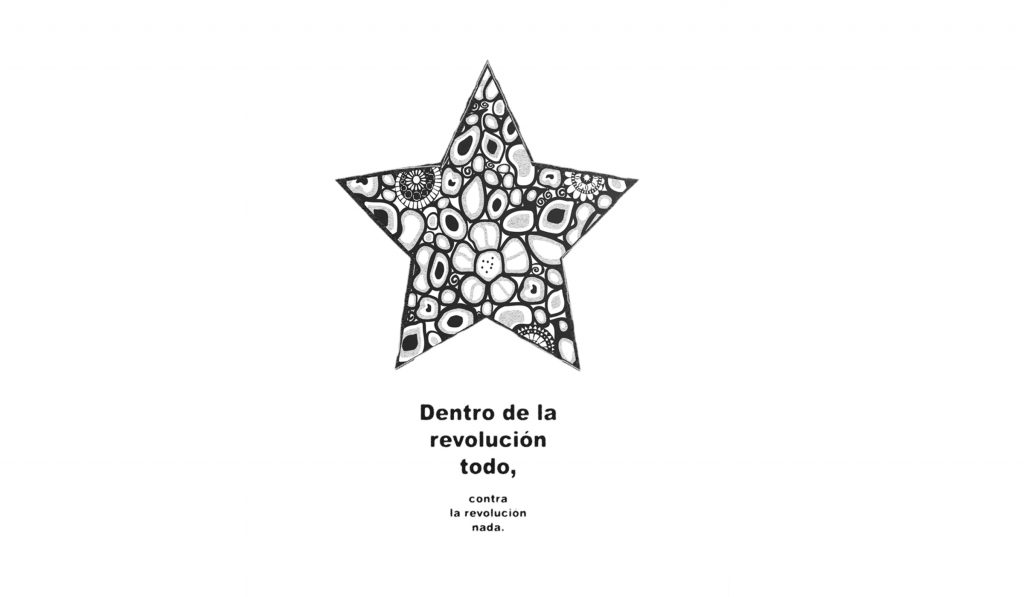
Lucio Costilla, sociólogo, nos trae en este artículo algunos rasgos que caracterizaron a Fidel Castro y su gobierno. Ilustración: Ángela Alemán
*Fidel, Fidel.
¿Qué tiene Fidel que los americanos no pueden con él?
Verso popular cubano
Fidel Castro Ruz murió el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años, tras haber vivido plenamente sus pasiones y las de su país. Queda la memoria de un “dictador”, quien en condiciones especiales de hostigamiento externo que perduraron medio siglo, detentó (a nombre del pueblo de Cuba, la gran mayoría de veces con él), el poder cuasi absoluto, y emitió decretos de cumplimiento obligatorio. Ser humano inteligente, consecuente con sus convicciones y político astuto. Con su fallecimiento perdemos todos, sus contemporáneos.
Valorar a una personalidad como Fidel conlleva accionar el resorte interno de las pasiones encontradas, sobre todo porque la absoluta mayoría de nuestros gobernantes actuales son burócratas corruptos, politiqueros menores y desnacionalizados. No da para comparar nada sino para sentir pena de nuestras sociedades, de las castas que nos gobiernan y viven de espaldas a las naciones y ajenas tanto a los problemas sociales y político estructurales, como a la sobrevivencia diaria de millones que un día se rebelarán, como lo hizo Fidel en su país, siguiendo razonamientos estratégicos e impulsos políticos para emanciparse.
Al comentar sobre la personalidad, grandes aciertos y errores del general, Fernando Martínez Heredia propone acertadamente : “Para sacarle provecho a Fidel tenemos que evitar repetir una y otra vez lugares comunes y consignas. Conocer más las creaciones y las razones que lo condujeron a sus victorias, las dificultades y los reveses que Fidel enfrentó, lo que pensó sobre los problemas, sus acciones concretas, puede aportarnos mucho, y de esa manera será más grande su legado”. (Martínez, “Claves del antimperialismo y el anticapitalismo hoy, Cuba debate”, 12 de enero de 2017).
La tarea que plantea Martínez Heredia no es fácil ni posible todavía, principalmente porque la trascendencia de la actuación de Fidel como dirigente de la Revolución cubana de 1959-1962 y su acción después de esa coyuntura, opaca lo que sucedió en el período de 1945 y 1962, cuando el luchador forja su personalidad política al calor de la resistencia a los gobiernos corruptos y en defensa de los dictados emanados de la constitución cubana de 1940 (véase “La historia me absolverá”, discurso de Fidel Castro en octubre de 1953). Conocer y estudiar de manera crítica y a plenitud esa historia de su vida política resulta una tarea hoy tan necesaria como aún irrealizable pues siempre faltó teorizar, en Cuba y fuera de ahí, la complejidad de la revolución cubana, aun por sus propios actores. El foquismo, concepción que exalta la rebelión de minorías inconformes sin considerar su vínculo con las grandes mayorías, que alentó una lucha guerrillera posterior en América Latina, es una lectura parcial, un tanto apresurada y emocional de la revolución cubana que recoge muy sesgadamente las múltiples determinaciones, condicionantes, luchas sociales, políticas y culturales de esos tiempos. (Guevara, Ernesto. La guerre de guérilla, Paris, Maspéro, Cahiers Libres, no. 31, 1967; Régis Debray, Révolution dans la révolution? Lutte armée et lutte politique en Amérique latine, Paris, Maspéro, Cahiers Libres, no. 68, 1967)
«una sociedad que súbitamente pasó de ser colonia española a ser neocolonia estadounidense» Algunos ejes son claves para tratar de comprender la personalidad política de Fidel y no resultarían muy polémicos entre los científicos sociales: su pasión por afirmar la nación cubana en las distintas circunstancias de su vida y de la Cuba posterior a la revolución, lo que lo hace heredero político notable y congruente de los grandes luchadores independentistas y en particular de José Martí. Su antimperialismo radical que expresa la elaboración crítica necesaria y urgente de una sociedad que súbitamente pasó de ser colonia española a ser neocolonia estadounidense y que no encontró en la sociedad de los Estados Unidos o en América Latina los elementos de apoyo para impedir el acoso y el bloqueo de sus gobiernos. Su anticapitalismo asociado al reclamo de justicia e igualdad social, que iba más allá de los lamentos sobre la pobreza y partía de una clara valoración de los grandes males estructurales y político culturales que la dominación oligárquica empresarial había generado en Cuba en la primera mitad del siglo XX, y que sin profundizar los cambios que la revolución puso a la orden del día, volvería a presentarse ante cualquier error o flaqueza en el perfil de la nueva Cuba. Su impulso emancipador para lograr que luego de la revolución su país se encaminara hacia una transición socialista interna e irradiara en otras latitudes el mismo espíritu de emancipación que se había logrado en Cuba (Martínez Heredia, ibid, 2017).
«… No cuadraba con el intervencionismo imperialista ni con el injerencismo estadounidense y de las élites políticas dominantes de la Europa capitalista sobre un pequeño país insular» Hay un eje de su personalidad que, sin embargo, genera polémica, incluso en partidarios incondicionales de la nueva Cuba: su convencimiento de que potenciar plenamente la autodeterminación política y cultural abierta y libre de la sociedad cubana, no cuadraba con el intervencionismo imperialista ni con el injerencismo estadounidense y de las élites políticas dominantes de la Europa capitalista sobre un pequeño país insular. Éstas aprovecharían cualquier resquicio para entrometerse y atentar con dinero y recursos externos para debilitar o destruir el proyecto independiente nacional.
Ese fue un problema irresoluble hasta el presente. Y la manera que Fidel encontró para dominarlo fue mantener su concepción cerrada del partido de Estado y la democracia dirigida, sin permitir la libertad política e ideológica para conformar opciones distintas. En Cuba hubo y hay márgenes de libertad de expresión y organización social, pero no de la amplitud necesaria para conformar corrientes y proyectos autónomos del poder político dominante.
Y cabe aclarar: la cuestión de la libertad y los derechos políticos no son asuntos simples, sino sumamente complejos, dadas las nefastas realidades y las pobres ideas que por otra parte circulan en Occidente sobre la democracia, el sistema de partidos, las libertades públicas y los derechos de la sociedades y los individuos. Así lo estamos viendo hoy en los Estados Unidos, donde la población eligió un dictador populista en ciernes que está imponiendo un discurso de sobreexplotación, discriminación y odio que atenta contra los derechos y la civilización democrática construida por la historia de esa nación. Y qué decir de la situación de países como Honduras, Brasil, Paraguay, donde, con la bandera de la democracia, se produjeron golpes de Estado institucionales para revertir derechos de las mayorías y vulnerar la diversidad; o en México, donde el fraude electoral está naturalizado, tanto como el estatismo autoritario.
También está la cuestión de la libertad política y la igualdad ciudadanas en Occidente, asentadas en sociedades desiguales sometidas por el dinero y el capital y donde el margen de acción real para las mayorías es ínfimo, por lo que en nuestros países prevalece la noción de democracias de élites, aquí la libertad consiste en elegir que grupos de empresarios o políticos profesionales dirigirán a los países. Qué queda de las nociones de libertad política e ideológica y de democracia en situaciones como las mencionadas, en las cuales la sociedad no tiene derechos en relación a sus comunidades políticas, especialmente aquellos orientados a intervenir en la definición de los asuntos públicos, mismos que están en manos de burocracias y tecnocracias que imponen los intereses particulares nacionales y transnacionales.
«Democracia, es que la sociedad tenga el derecho a debatir los problemas estructurales que padece y a determinar el rumbo de la economía, la política y la cultura» Democracia, es, sin duda, que la sociedad tenga el derecho a debatir los problemas estructurales que padece y a determinar el rumbo de la economía, la política y la cultura. Habla de una situación de derechos de la sociedad civil, movimientos sociales y fuerzas políticas en una situación de mediación abierta y fluida con el Estado. Pero en nuestros Estados eso en general no existe y los gobiernos y los parlamentos deciden en forma delegativa, como delegados con absoluta autonomía respecto de la sociedad, que los convierte en verdaderos autócratas sin responsabilidad ni vínculos reales y profundos con la sociedad.
En Cuba la sociedad tampoco delinea los asuntos públicos, es cierto, pues una élite cerrada y autoritaria los determina, pero por lo menos el proyecto nacional es legitimado y apoyado totalmente por las grandes mayorías, lo mismo que los derechos sociales, educativos y culturales plasmados en la constitución. Además, la sociedad no está dominada económicamente por el dinero y el capital, sino que las relaciones sociales —expresadas en múltiples derechos— se viven en forma igualitaria.
La libertad de opinión y expresión existe a nivel local y con relación a problemas concretos, en las asambleas, en los comités de barrio, en los debates de las ciudades y en los círculos del partido. Existe, sí, una limitación evidente en términos de la libertad para conformar corrientes políticas y culturales nacionales. Esa sigue siendo una tarea pendiente de la sociedad cubana actual, pero, cabe decir, Fidel contribuyó a crear las condiciones económicas, sociales y culturales de igualdad y derechos para que los jóvenes actuales, con la misma pasión y talante estratégico del gran líder de la revolución, la impongan con igual originalidad y complejidad con que Fidel luchó para que la sociedad cubana determinara los asuntos públicos de su país, se identificara con el proyecto nacional y las tareas urgentes de transformación social. Por ello, como mencionamos arriba, al irse Fidel perdimos todos, los cubanos y los latinoamericanos que sufrimos el influjo de su ejemplo.
Lucio Oliver
Sociólogo. Porfesor de la Facultad adscrito al Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) y al Centro de Estudios Sociológicos