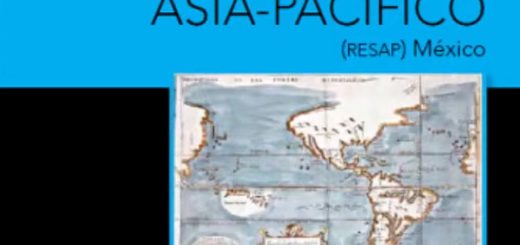Nicaragua: el conflicto

Mesa de análisis sobre la Revolución en Nicaragua. Fotografía: Rubi Jacinto| Gaceta Políticas
En la mesa redonda: Descifrando el conflicto en Nicaragua, organizada por el doctor Nayar López, a través del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), participaron Salvador Martí, profesor de la Universidad de Girona, España; Willy Soto, docente de la Universidad Nacional de Costa Rica, y Guillermo Fernández, originario de Nicaragua y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
En la apertura, Nayar López realizó un recuento histórico sobre la Revolución Nicaragüense, la última del siglo pasado en América Latina, con la cual se derrocó, el 19 de julio de 1979, a la la dictadura de la familia Somoza, misma que gobernó durante tres décadas. La Revolución Popular Sandinista, dijo el catedrático, trajo una transformación muy importante en el país, que marcó una propuesta de izquierda, no socialista propiamente, pero que impulsó la alfabetización y la mejora de servicios públicos, entre otras cosas; por otra parte, rompió esquemas en el plano internacional, al declararse dicho pueblo, durante la guerra fría, en una lógica de no alineamiento.
Sin embargo, después Estados Unidos impulsó un frente contrarrevolucionario, que derivó en la derrota del Frente de Liberación Nacional, culminando en el proceso electoral de 1990. Con dicha intervención también se frenaron los avances der la Revolución y se registró un alto nivel de muertes. Posteriormente, luego de 16 años de gobierno derechista, el Frente volvió a triunfar en 2006, así como durante las elecciones de 2011 y 2016.
Willy Soto apuntó que Costa Rica y Nicaragua mantienen una relación histórica para bien y para mal. El río San Juan es un punto de quiebre entre ambas naciones, a tal grado que la Corte de La Haya (Corte Internacional de Justicia) tuvo que intervenir en la disputa, pero al mismo tiempo la migración nicaragüense es valiosa para la economía tica.
Explicó que Nicaragua ha sufrido históricamente varias intervenciones, no sólo de Estados Unidos, sino también por parte de Inglaterra, que impuso un autoritarismo. Pero, además, el régimen de Daniel Ortega ha aumentado las persecuciones, lo que evidencia que el que llega al poder ejecutivo controla a los demás poderes, con la finalidad de concentrarlo y asaltar la economía del Estado. Las nuevas élites empresariales, junto con Ortega y toda su familia, adquirieron un tono autoritario, auspiciado por EE.UU. y con la bendición de la iglesia católica y la evangélica, lo que pone en duda que este gobierno pueda ser derrotado.
Asimismo, el ponente mencionó que los únicos sujetos revolucionarios que quedan en esa sociedad capitalista son los estudiantes. Son ellos los que pueden levantar la voz y cambiar las cosas. No obstante, Soto no fue muy optimista y dejó algunas preguntas al aire. En el mejor de los casos, precisó, si sale Ortega, ¿quién ocupará su lugar?, a lo que respondió: las viejas élites empresariales que sólo se interesan en realizar negocios, y no el bien común y social.
En su intervención, el profesor Guillermo Fernández apuntó que existen dos narrativas sobre Nicaragua; una de la oposición, en la que se enfatizan las represalias y persecuciones que se conocen, y otra la del gobierno, en la cual se alude a una conspiración por parte de la derecha.
En palabras de Fernández, Ortega lanzó una política de reconciliación en 2007, lo cual llevó a evitar una confrontación con el empresariado. Asimismo, se aceptó al ejército norteamericano para prevenir una guerra con la nación del norte, lo cual se observa contra Venezuela, país que está siendo asfixiado a pesar de tener recursos petroleros. A Nicaragua, siguió el ponente, con una economía tan débil, rápidamente podrían quebrarla; por lo tanto este gobierno no podía ser el mismo de los años ochenta.
El expositor matizó las dos versiones, indicó que en 1979 no todo el pueblo estaba contento ante la caída de Somoza, sino algunos estaban temerosos; del mismo modo, en el actual proceso no todos están en contra de Ortega, ni todos están siendo masacrados. Estas palabras causaron extrañamiento en algunos de los asistentes de origen nicaragüence, ya que, desde su perspectiva, parecía que el interlocutor estaba a favor del gobierno de Ortega y sus políticas.
Salvador Martí reiteró la importancia de los estudiantes, ya que son los más afectados por la situación de muertos y desaparecidos, pero también justificó la postura del gobierno, señalando que la entrada de fondos económicos sirvieron para realizar un mercado que benefició a sandinistas y no sandinistas, es decir políticas sociales focalizadas, como la lucha en contra de la pobreza extrema, razón por la cual lo acontecido este año resulta sorpresivo ante los logros mencionados.
Sin embargo, agregó, la caótica situación actual era previsible, por cooptar todos los espacios de poder, controlar el poder legislativo y el ejecutivo, y el proceso de des-democratización. Empero, aseveró, la represión es inadmisible.