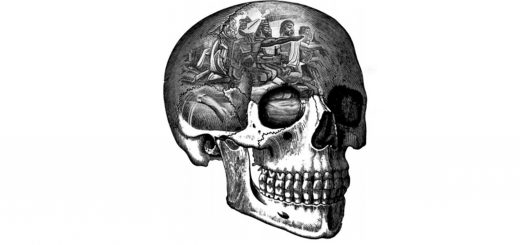Momentos de Autonomía
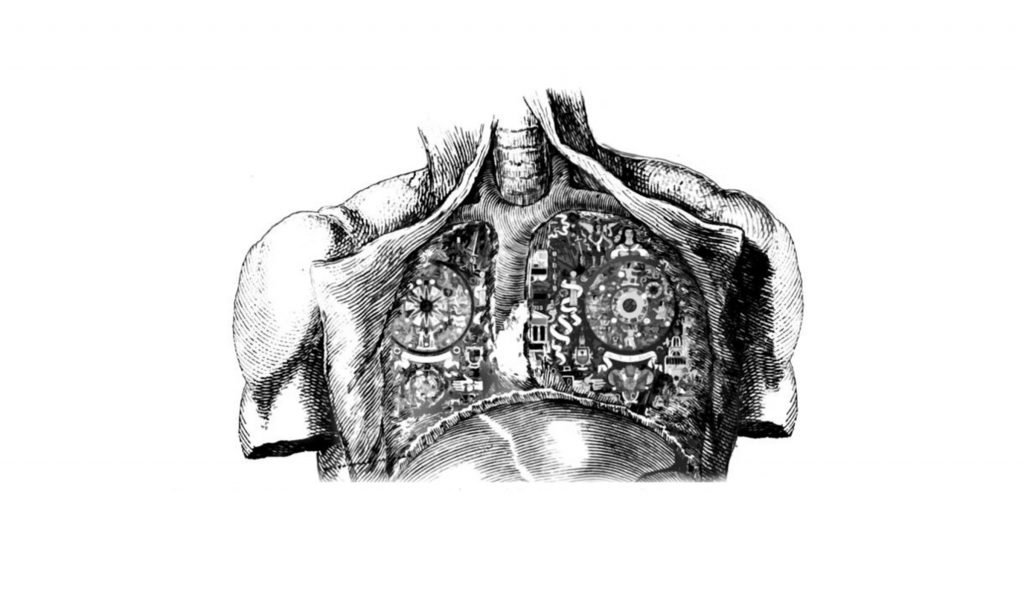
Silverio Chávez, maestro en Filosofía de la Cultura, reflexiona sobre la independencia real de la Universidad. Ilustración: Adriana Godoy
Han pasado 105 años desde que Justo Sierra, entonces Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, leyera ante la Cámara de Diputados su alegato en favor de la creación de la Universidad Nacional.
En tal lugar, el maestro Sierra lanzaba una sentencia que hasta la fecha parece mantener validez: “La enseñanza superior no puede tener, como no tiene la ciencia, otra ley que el método…”, y remataba su sentencia premonitoria con una aclaración puntual: “…esto será normalmente fuera del alcance del gobierno”. Acto seguido explicaba: “Ella misma, es decir, los docentes que forman por sus conocimientos esta agrupación que se llamará la Universidad Nacional (y así como lo veremos en México, así se ha verificado en todas partes), será la encargada de dictar las leyes propias, las reglas propias de su dirección científica…”. De esta manera, al cobijo de un librepensador, de un creyente en la nueva fe de la ciencia positiva, nacía la Universidad Nacional, y con ella, como de manera más prístina no hubiera podido ser, la primera, la original idea de autonomía: fuera del alcance del gobierno.
19 años después, casi como colofón de un primer periodo de la Universidad Nacional caracterizado por la inestabilidad política, propia de un país que estaba intentando superar su etapa revolucionara, Emilio Portes Gil –conflicto estudiantil de por medio y para sorpresa de muchos aprueba la famosa Ley Orgánica de 1929, mediante la cual se concede la autonomía jurídica a la ahora sí UNAM. Actualmente nos parece un acto heroico, y pasamos por alto que en dicha ley aparece de manera explícita la intención de que la UNAM migre a una forma privada. Por fortuna no ocurrió tal cosa, o no ha podido ocurrir; por el contrario, se consolidó una idea de autonomía que en esta ley quedó plasmada en su artículo segundo en los siguientes términos: “La Universidad Nacional de México es una corporación pública, autónoma, con plena personalidad jurídica y sin más limitaciones que las señaladas por la Constitución General de la República”.
Cincuenta y tantos años después del discurso fundador, ocurriría uno de los momentos más emblemáticos y dolorosos relacionados con la autonomía. En 1966, en su discurso de toma de protesta como rector, Javier Barros Sierra se refería a la autonomía en la forma en que ha sido entendida por los rectores y por el conjunto de la población mexicana: “Manifiestamente, nada (…) es factible sin la libertad en la cátedra y sin nuestra preciada autonomía, la que, por cierto, no nos ha sido otorgada por la nación de una vez y para siempre, sino para que la merezcamos y respondamos de su buen ejercicio día con día”. Muy poco tiempo después, los sucesos de 1968 hicieron vivir a Barros Sierra y a toda la comunidad universitaria, la cruda experiencia de un asalto por parte del gobierno de Díaz Ordaz a la autonomía universitaria, tal como era concebida: fuera del alcance del gobierno. El 30 de julio de 1968 el conflicto estudiantil escalaba. En tal fervor, Barros Sierra se referiría al tema después de que izara a media asta la bandera nacional a partir de los acontecimientos de violencia: “Hoy es un día de luto para la Universidad; la autonomía está amenazada gravemente (…) La autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable que debe ser respetable y respetado por todos (…). El tono temeroso delataba algo de lo que ya venía: “La Universidad es lo primero, permanezcamos unidos para defender, dentro y fuera de nuestra casa, las libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y las más cara: ¡Nuestra autonomía! ¡Viva la UNAM! ¡Viva la autonomía universitaria!”. El 18 de septiembre, el ejército ocupó las instalaciones de Ciudad Universitaria, cerca de 500 personas fueron detenidas y Barros Sierra presentó su renuncia.
«[…]sin autonomía y sin libertad de expresión y de cátedra no hay Universidad» Sierra le sucede en el cargo, en 1970, el doctor Pablo González Casanova. Aún está cercana la herida del 68, aún vive la UNAM las consecuencias de los conflictos generados entonces. En medio de este ambiente, advierte el sociólogo: “En cualquier caso no se espere nunca —por elemental sentido común— que nuestra Universidad renuncie a sus decisiones autónomas en la designación de las autoridades, en la asignación de sus recursos, y en la programación de sus actividades académicas, ni se piense que la Universidad ideal pueda ser nunca un lugar de consenso pleno, que en nuestro tiempo significaría la desaparición del derecho de pensar y del derecho de organizarse”. ¿Entiende aún González Casanova el concepto de autonomía, tal como Justo Sierra? Por la forma en que concluye su idea, parece claro sí: “Nunca será así un acto meramente personal el de aquel universitario que ratifique nuestro derecho a la autonomía y a la libertad de cátedra y de investigación; será un acto esencial: sin autonomía y sin libertad de expresión y de cátedra no hay Universidad”.
Desde luego, sería ingenuo creer que durante todo este tiempo se ha cumplido a cabalidad la sentencia premonitoria de Don Justo, de mantener a la Universidad fuera del alcance del gobierno. Una breve reflexión en retrospectiva basta para darnos cuenta que lo que él pretendió solo ha sido posible formalmente. La UNAM, permanentemente ha quedado atrapada en el rejuego político del poder, ya sea a través de la injerencia directa, como fue durante el periodo previo a la promulgación de la autonomía o indirecta, como lo ha sido desde entonces y hasta la fecha. Desde que se decidió la autonomía jurídica, el gobierno ha encontrado siempre, formas creativas para burlarla. Para ser precisos, la ley Orgánica de 1929 le otorgó a la UNAM autonomía formal, pero no real. ¿Y qué sería autonomía real? ¿Existe algún organismo ‘realmente’ autónomo?
Si damos por buena la definición que nos parece la más precisa por clara y sintética: mantener a la UNAM o a cualquier institución que se diga autónoma, fuera del alcance del gobierno, parece obvio que sólo formalmente se puede cumplir tal precepto. No sólo porque es a través del gobierno que el Estado hace llegar a la institución los recursos para subsistir, sino porque, como lo plantea cualquier teoría, nada hay fuera del alcance del gobierno en tanto depositario de la ley. Luego entonces, la idea primigenia de autonomía, si bien ha sido de tal utilidad que este país tiene en la UNAM hoy por hoy a la más importante institución educativa, esta ha sido solo demagógicamente enarbolada. Como todo mundo sabe, y la historia lo demuestra, en todo momento ha estado presente, de manera más o menos disimulada u oculta, el gobierno.
Pensar el problema desde la Teoría de Sistemas de N. Luhmann, tal vez nos pudiera ayudar a entender las características del fenómeno y con ello apuntar al horizonte hermenéutico de una nueva concepción. Sin entrar en definiciones precisas, podemos decir que la UNAM puede conceptualizarse como un sistema. De esta manera, debe contar con las dos premisas a partir de las cuales algo puede ser entendido como un sistema: primero, su capacidad de auto-reproducción o auto-regeneración, en el sentido biologicista que Luhmann recupera de Varela y Maturana; y segundo, su relación particular con un entorno, a partir de lo cual el propio sistema se define. Autoreproducción y relación sistema-entorno son dos cualidades primigenias de todo sistema.
Lo que nos interesa plantear entonces es que, el gobierno del país forma parte del entorno de la UNAM que en la auto-creación de la UNAM –que ocurre cotidianamente desde las más pequeñas e insignificantes acciones, hasta las más profundas como lo es la designación del Rector o la forma en que se integra la junta de gobierno– reside su autonomía tal como lo deduce la teoría de sistemas. Así, a partir de ambas cosas se puede decir que ha sido un tanto ambigua, demagógica decíamos, la postura que pide que el gobierno saque las manos de la UNAM. Mejor sería pensarlo desde la idea de sistema: el gobierno es entorno para la UNAM, por lo tanto indiscutiblemente punto de referencia, mecanismo de diferenciación que nos posibilita la auto-referencia.
Si bien es cierto que la reafirmación, aunque haya sido en gran medida demagógica, de su autonomía jurídica le ha permitido a la UNAM consolidarse como la más importante institución educativa del país (aunque también porque ha sido voluntad del pueblo mexicano hacer de ella la principal respuesta a sus interrogantes en materia educativa) también es cierto que con ello, ha venido arrastrando diversas problemáticas y retos internos. Uno de éstos, que en un futuro inmediato estará en primera línea, es el de su crecimiento. Hasta ahora, este ha sido una respuesta del Estado a las necesidades sociales en materia educativa. Es decir, no ha sido la UNAM la que de manera autónoma, en razón de criterios internos, como por ejemplo un específico proyecto educativo propio, ha decidido. Significa que, la UNAM ha sido utilizada por el Estado para dar respuesta al tema de las demandas educativas de la sociedad mexicana que él mismo no ha podido dar por sí mismo, como es su responsabilidad. Esto es, el Estado Mexicano ha descargado en la UNAM su responsabilidad en materia educativa.
El futuro entonces, le plantea a la UNAM el reto de un real ejercicio de autonomía: el de decidir si debe seguir creciendo, a qué ritmo, a partir de qué criterios y políticas, y en función de qué proyecto educativo debe resolver las demandas de la educación media superior y superior de la sociedad mexicana.
Silverio Chávez López
Maestro en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoana de San Nicolás de Hidalgo. Profesor del Centro de Estudios Sociológicos