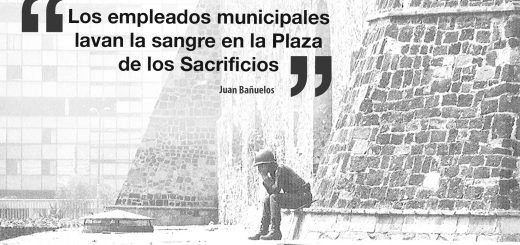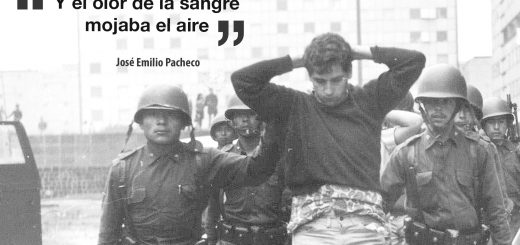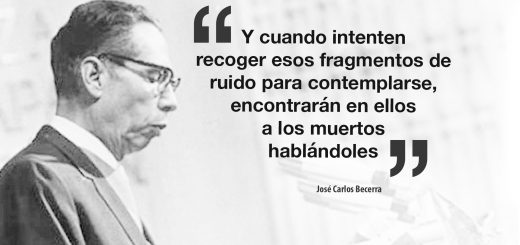Masculinidades, hegemonía y cambio social: el trabajo con hombres para lograr la igualdad

Mauro Antonio Vargas, Sociólogo, refiere a la «masculinidad» con concepciones de diferentes autores. Foto: Ángela Alemámn y Emanuel Reséndiz
E n los años sesenta del siglo pasado emergieron los primeros escritos de investigadoras feministas analizando la cuestión masculina. Gran parte de esos textos dirigían su atención a la violencia que ejercían los hombres, entendida en esos tiempos como “violencia doméstica”. Hacia la segunda mitad de los setenta, algunos autores hombres empezaron a estudiar la misma cuestión, con aproximaciones que versaban sobre los mecanismos bajo los cuales se construía la identidad masculina, colocando, a la vez, las prenociones del control y dominio masculino, así como el análisis sobre la paternidad y del “ser hombre”. No es sino hasta la década de 1980 que se habla del uso del poder de los hombres. En los noventa se escriben los textos clásicos sobre el concepto masculinidades, desde autores como Michael Kimmel, José Olavarría, Michael Kauffman o Robert Connell, entre otros; éste último es quien desarrolló el concepto masculinidad hegemónica .
Hoy día, para muchos autores, la masculinidad implica la posibilidad de pensar y activar ciertas prácticas en función del tipo de relaciones permitidas o normadas por la estructura hegemónica de género, es decir, aquélla que, a partir de la diferencia sexual, sigue imponiendo ideas y lógicas de desigualdad en contra de las mujeres y lo considerado femenino.
Masculinidad hegemónica y su modalidad en México
En su concepción más básica, la masculinidad se entiende como el conjunto de características y normas de lo que debe ser, sentir, pensar, hacer, o no hacer, un hombre. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y la aproximación al término “masculinidades”, así, en plural y de amplio consenso académico, implica visibilizar que existen muy diversas formas de ser hombres.
Aceptando el hecho de que las masculinidades posibles pueden ser infinitamente variadas, Robert Connell (hoy día Raewyn Connell), define la masculinidad hegemónica como ese modelo de ser hombre que implica a todas aquellas formas de ejercer la identidad masculina en un momento y contexto específico, pero siempre garantizando la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres.
En México, la forma predominante del ser hombre está muy asociada a esas lógicas de ejercer la masculinidad tradicional que abrevan del machismo como fuente ideológica para imponer ciertas prácticas a quienes las viven de manera acrítica. Lo importante de la masculinidad tradicional es que configura una supuesta única forma de vivir y de ser para los hombres. La masculinidad hegemónica, que detenta, usa y controla el poder, también usa la violencia como medio para poder imponer y sostener dicho poder. Ejerce la violencia a través de toda una serie de ideas, pensamientos y conductas que, además, configuran una forma dominante de ser, no sólo en el individuo y entre individuos, sino en comunidades e instituciones. Configura una forma de pensar, de ser, de relacionarnos desde nuestro ser hombres, pero también muy enfocada en mantener la subordinación de las mujeres.
Las otras masculinidades
Frente a esa masculinidad hegemónica se definen todas las demás. La masculinidad subordinada lo es porque las posibilidades de expresión o actuación siempre están constreñidas por el modelo de lo que “debe ser” un hombre para sí y para los demás; no es sólo un problema de rasgos, son también todas las prácticas materiales que norman la vida cotidiana, orientadas a una jerarquización que, mediante factores complementarios (edad, raza, posición económica, etc.), genera condiciones de estatus también entre hombres, donde, por ejemplo, un niño, un varón homosexual o un señor de la tercera edad, suelen quedar por debajo del hombre heterosexual que ha alcanzado la adultez con recursos económicos holgados, quien cuenta con todos los atributos para imponer su jerarquía.
La masculinidad cómplice refiere al hecho de que todos los hombres se benefician de los dividendos del patriarcado. El autor reconoce que pese a ello y considerando que el problema del cambio requiere una política de masas, es importante teorizar sobre las distintas situaciones que se pueden presentar, pues el grado de complicidad puede variar de manera importante. Finalmente, la masculinidad marginada alude a las relaciones derivadas de incorporar otro tipo de estructuras, tales como clase o raza: el hombre pobre de las periferias o el de origen indígena, entre otros, suelen quedar en esta dimensión en el marco de las relaciones entre varones, sin que esto necesariamente les afecte en sus ideas y actitudes machistas al socializar con las mujeres de cualquier condición.
«La masculinidad se aprende y, por lo tanto, se puede desaprender.» Retomando a Luis Bonino, la masculinidad se asienta sobre su ideal subjetivo y social: el ideal de la autosuficiencia, aunque esta construcción no sea del todo determinante. Lo anterior debido a que la noción de masculinidad cuenta con tres características:
- La masculinidad no constituye una esencia.
- No existe una masculinidad única.
- La masculinidad se aprende y, por lo tanto, se puede desaprender.
Así, de acuerdo a Bonino, Connell y otros autores, existe la posibilidad y la necesidad de un cambio que cuestione la masculinidad hegemónica y conduzca a condiciones más igualitarias a partir de que los hombres y la sociedad se distancien de mandatos machistas y se generen formas alternativas de vivir la masculinidad: empáticas, respetuosas, solidarias, afectivas, responsables e igualitarias.
Costos de la masculinidad hegemónica
La masculinidad hegemónica puede resultar muy atractiva para muchos hombres por los aparentes privilegios que les otorga. Sin embargo, es importante visibilizar los costos que emergen al socializar desde esta masculinidad tradicional, toda vez que además de violentar y dañar a las mujeres y a otros hombres, también tiene impactos nocivos para el propio hombre que se apega a ella sin cuestionarla.
Cada vez más hombres reconocen el malestar que les producen estos estereotipos y mandatos, logrando descubrir que obedecen a un modelo ideal impuesto por la cultura pero que, al asumirlo sin cuestionarse, lo reproducen y lo “naturalizan”. Este tipo de subjetividad tiene implicaciones en la vida afectiva del varón al presentar dificultades en la expresión de sus emociones y desconectarse de sus sensaciones corporales; al no practicar relaciones de cuidado se descuidan los vínculos afectivos; en las tareas del hogar existe un desconocimiento que provoca dependencia. Además, para muchos hombres resulta difícil y doloroso no poder cumplir con todos los ideales de la masculinidad y se ven inmersos en un ambiente de competencia, agresión y persistente frustración.
«Los hombres interiorizan y desarrollan una serie de rasgos y atributos de personalidad que resultan poco constructivos para su propio bienestar.» Los hombres interiorizan y desarrollan una serie de rasgos y atributos de personalidad que resultan poco constructivos para su propio bienestar. Características como ser mandón, autoritario, evasivo, grosero, indolente, déspota, entre otras, son características que están muy correlacionadas con una salud afectada, tanto en lo físico como en lo mental. Estos rasgos llevan a que los hombres supriman sus emociones, que no las reconozcan ante ellos mismos y menos ante otros. Se suprimen aspectos como el cuidar de otros, la empatía, la ternura y la compasión porque los vinculan con lo femenino. De tal forma que la masculinidad también significa rechazar aquello asociado con la feminidad.
Otro hombre es posible: la ruta del cambio
Lo privado también es público, la democracia comienza en casa, el cambio social hacia la igualdad sustantiva es posible. Las anteriores son premisas que, para quienes nos hemos comprometido a impulsar el cambio social trabajando con hombres desde la perspectiva de género con énfasis en el análisis crítico-propositivo de las masculinidades, marcan pautas de actuación institucional, pública y política, pero también comprometen nuestro comportamiento personal. Consideramos que en este país hace falta avanzar de lo formal a lo cotidiano, de lo discursivo a lo práctico, del querer al hacer, del creer al pensar y del pensar a la congruencia.
La masculinidad es, pues, un constructo maleable, no está determinada por la biología, así como tampoco es un “atributo” dado por la naturaleza; por el contrario, la masculinidad refiere a una construcción sociocultural presta de ser interpelada y reinterpretada mediante sus prácticas.
El trabajo con hombres debe apoyarse en un principio autorreflexivo, autocrítico, responsable, e implica el desafío de activar la voluntad propia. Exige ser congruente entre sus formas y contenidos, por tanto, se debe creer en preceptos alternativos al enfoque patriarcal-tradicional de manera genuina, llevándolos así a la praxis, toda vez que, apegarse a la vivencia de este modelo de masculinidad tradicional, tiene impactos nada gratos para quienes nos rodean y para nosotros mismos: la heterosexualidad obligatoria, la bravura, el descuido, la competitividad, la represión de la expresión emocional, los excesos, la irresponsable disponibilidad sexual, la hombría a prueba, el ser temerario, son características que representan riesgos nocivos para nuestra propia integridad. Por tanto, renunciar a la masculinidad hegemónica, al ejercicio de ciertas prácticas consideradas “privilegios”, no representa sólo un acto para el beneplácito de las mujeres y otras personas, sino que es, también, una apuesta benéfica –y liberadora– para los propios hombres que logran emanciparse de los mandatos machistas.
Se requiere del cambio del padre, del hermano, del maestro, del alumno, del funcionario –léase juez, policía, médico, diputado, administrador o político–; se necesita de ti, de la transformación de cada hombre como ciudadano. Vivir en igualdad se dice fácil cuando, históricamente, la mayoría de hombres no hemos sido desprovistos de ese derecho; el trabajo con hombres desde la perspectiva de género contribuye a la toma de conciencia del peso de la construcción hegemónica de la masculinidad y de cómo ésta afecta, principalmente a las mujeres en la vivencia de sus derechos, pero también a quienes la pretenden materializar. El cambio es posible, la responsabilidad es compartida, construyamos la dinámica de un México verdaderamente igualitario ya, hoy.
Mauro Antonio Vargas Urías
Sociólogo egresado de la FCPyS/UNAM, Director General de GENDES, A.C. (Género y Desarrollo, Asociación Civil).