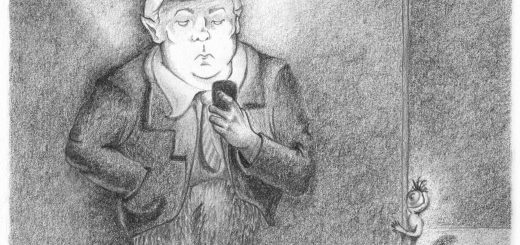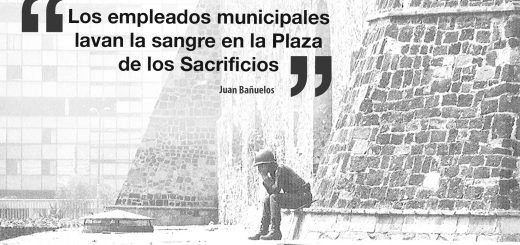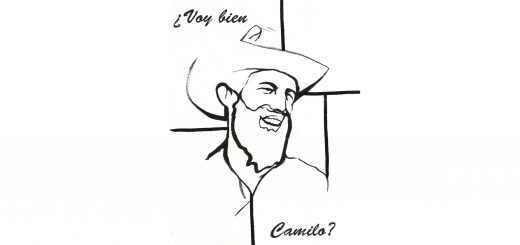La UNAM, pasado y presente
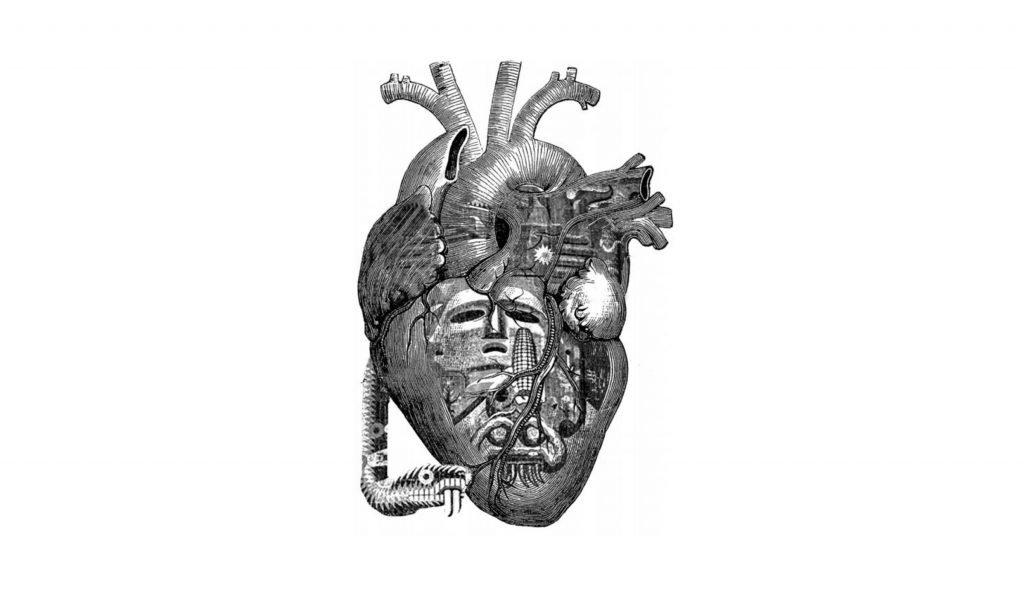
En este artículo, Fernando Jiménez analiza a la Institución a través del tiempo en un contexto político y social. Ilustración: Adriana Godoy
La UNAM, como tal, nacida en 1945, es una institución que este año cumplió setenta de existencia. Para entender sus dos caras de estos días (la de las cuentas alegres de la rectoría, así como la cara oculta de una universidad que galopa hacia la privatización), debe mirarse su devenir en el tiempo y conocer a sus antepasadas. Como se verá en lo que sigue, hay datos que permiten reflexionar en una constante: la ausencia de la universidad como institución en los grandes momentos del país; una universidad conservadora hasta la médula. Otra cosa somos los universitarios, individuales o en grupo, aunque en la gran mayoría de los casos predomina el conservadurismo y la inconsciencia.
Llegado el momento del movimiento independentista, para romper con el yugo español, la postura de la “Real y Pontificia Universidad de México” fue clara. Asumió una actitud francamente conservadora oponiéndose a la insurrección: se deslindó de Miguel Hidalgo.
Consumada la Independencia, durante el Imperio Mexicano con Agustín de Iturbide a la cabeza, la Universidad de México dejó de ser real; se transformó en “Imperial y Pontificia”. Con la abdicación del emperador la vida universitaria dio muchos tumbos, quedó atravesada por la inestable organización política del país que llevó a la etapa de clausuras y reaperturas de la institución. Los liberales, al llegar al poder, la cerraban por considerarla la fiel imagen del retroceso (José María Luis Mora propició que fuera declarada “inútil, irreformable y perniciosa”); y los conservadores, al regresar al poder, la volvían a abrir por identificarla con las grandes tradiciones del país (Santana la reabrió como “Nacional y Pontificia Universidad de México”.
Paradójicamente, después de tres clausuras y tres reaperturas, en 1865 llegó el cierre definitivo a cargo de un gobernante sostenido por los conservadores: el emperador Maximiliano. Como consecuencia, durante la mayor parte del porfiriato, la universidad permaneció cerrada, pero se establecieron escuelas profesionales dependientes del Estado; así nació la Escuela Nacional Preparatoria. Justo Sierra —secretario del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes—, poco antes de la caída de Porfirio Díaz, propició la instauración de la “Universidad Nacional de México”, inaugurada en septiembre de 1910.
Menos de dos meses después llegó la Revolución. Félix Palavicini, entonces diputado, afirmó rotundamente: “Por aquellos días ni el profesorado ni los alumnos dieron señales de vida. La Revolución no llegaba entonces todavía a ellos y no habían despertado del marasmo dictatorial”. Fue por ello que la universidad recibió calificativos de “centro reaccionario” y “obra de la dictadura”.
1929 representa una coyuntura al adquirir la universidad el carácter de autónoma. La conquista o el otorgamiento de la autonomía es una muestra más del talante conservador de lo universitario. Ezequiel Padilla, secretario de Educación Pública, expresó lo siguiente sobre la institución al presentar el proyecto de autonomía: “Tan enclaustrada, tan cerrada, tan ajena, tan distante —¡tantas leguas distante!— de su país, de sus obreros, de las clases trabajadoras que forman el nervio de México.” La autonomía universitaria quedó plasmada en la “Ley de la Universidad Nacional de México, Autónoma”.
1933 es otro año decisivo para la universidad. El detonante fue el célebre debate, sostenido por Vicente Lombardo y Antonio Caso, en torno a la “posición ideológica de la universidad frente a los problemas del momento”. Los conservadores se impusieron y expulsaron de ella para siempre a Lombardo. El rector Roberto Medellín no supo manejar la situación y renunció. En octubre de aquel año se decretó la “Ley de la Universidad Autónoma de México”. La institución perdió el carácter de nacional por estar alejada de los intereses nacionales, según explicó Narciso Bassols, secretario de Educación Pública. Años después surgió el Instituto Politécnico (ese sí) Nacional. La ley de 1933 estableció la designación de rector y directores por votación en el Consejo Universitario, mecanismo aparentemente democrático del que se beneficiaron invariablemente los grupos conservadores.
Más tarde llegó la hora de la educación socialista. Ésta y el presidente Lázaro Cárdenas tuvieron férreos opositores, siendo uno de los principales la propia institución universitaria encabezada por el rector Fernando Ocaranza, quien después de una larga lucha tuvo que renunciar en 1935. Ante esa salida se abrió una etapa de paulatino acercamiento entre la universidad y el Estado; al frente de la primera estuvo el rector Luis Chico Goerne —amigo personal de Cárdenas—. La pugna por la educación socialista se desvaneció. En 1938 se decretó la expropiación petrolera; es justo destacar que en esa ocasión la decisión gubernamental no fue cuestionada por la institución universitaria, pues la apoyó abiertamente el rector. Así las cosas, las sucesiones rectorales y de directores por sufragio continuaron hasta los primeros años del avilacamachismo.
En 1944 una nueva crisis alcanzó a la universidad, precisamente ante una coyuntura electoral de directores de diversas escuelas y facultades. El rector Rodulfo Brito Foucher quiso beneficiarse en la sucesión, pero tuvo oposición a sus maniobras; hubo agitación entre los grupos universitarios, balazos, heridos y un muerto. Brito tuvo que renunciar en julio de 1944. La comunidad quedó dividida en dos bandos y cada uno designó su propio rector; ambos señores, por separado, buscaron ser reconocidos en el cargo por el presidente Manuel Ávila Camacho, quien los convenció de que olvidaran su empeño. En la solución del conflicto fueron claves las intervenciones, desde la Secretaría de Educación Pública, de Jaime Torres Bodet y Alfonso Caso Andrade. Este último dio el secreto y la pauta para resolver la situación hasta lograr instaurar la “Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México”, todavía vigente después de setenta años.
En 1945 la universidad recuperó el carácter de nacional; y además dejó de lado a los consejeros universitarios en la designación del rector y los directores de facultades, escuelas e institutos, al establecer una Junta de Gobierno formada por quince personas que en la actualidad hacen las designaciones por más de cuatrocientos mil universitarios.
Durante estos últimos setenta años ha habido una constante en el seno de la universidad: el cabal entendimiento entre un Estado mexicano cada vez más impopular y los gobernantes de la UNAM (el comportamiento digno de los rectores Javier Barros Sierra y Pablo González Casanova, rompe con esa regla). Describir dicho entendimiento requeriría de muchas páginas. Simplemente enunciaré el triste silencio institucional universitario, ante dos cuestiones recientes que tienen que ver con lo educativo, al no exigir al gobierno el esclarecimiento total de las desapariciones forzadas de estudiantes normalistas en Ayotzinapa, y al no contribuir a desenmascarar los graves alcances de la mal llamada “Reforma Educativa”, que desde la escuela primaria se dirige velozmente y amenaza a la universidad pública.
Considero que es urgente elevar la mirada para reorientar el rumbo de la UNAM, para contribuir a transformar el país y la propia institución antes de que se acaben de hundir. Al centro del debate deberá estar la manera tan poco atractiva en que se concibe y practica la educación que predomina en ésta. Los universitarios seguramente podremos darle un mejor sentido a nuestro trabajo, convivencia, organización y decisiones. Deberemos ser responsables de comprender, escuchar, discutir, proponer, acordar, practicar y defender la democracia en las aulas (primero que nada), en la investigación y en la vida toda de la institución. ¿Por qué no hacer de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales –espacio en donde por naturaleza se reflexiona sobre la democracia todos los días— un laboratorio estupendo para realizar un experimento sereno, cooperativo, libre, responsable y sólido de vida democrática (pero no como la que se dice hubo en 1933), que pueda servir de ejemplo al resto de la universidad para instaurar un gobierno caracterizado porque los directivos se comprometan a gobernar obedeciendo a la llamada “comunidad universitaria”?
Fernando Jiménez Mier y Terán
Doctor en Sociología por la FCPyS de la UNAM. Profesor adscrito al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad