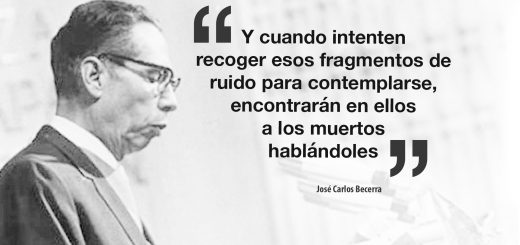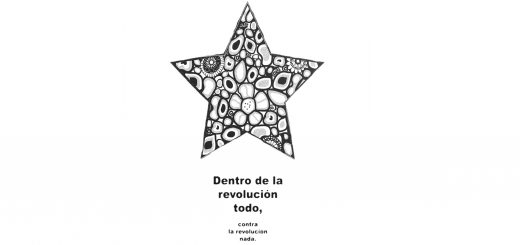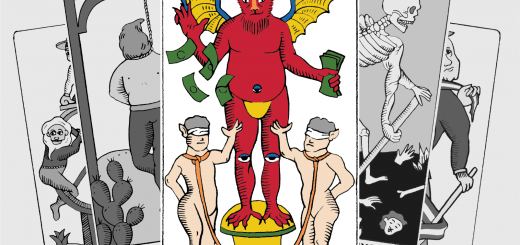La posverdad y el declinar de la razón.
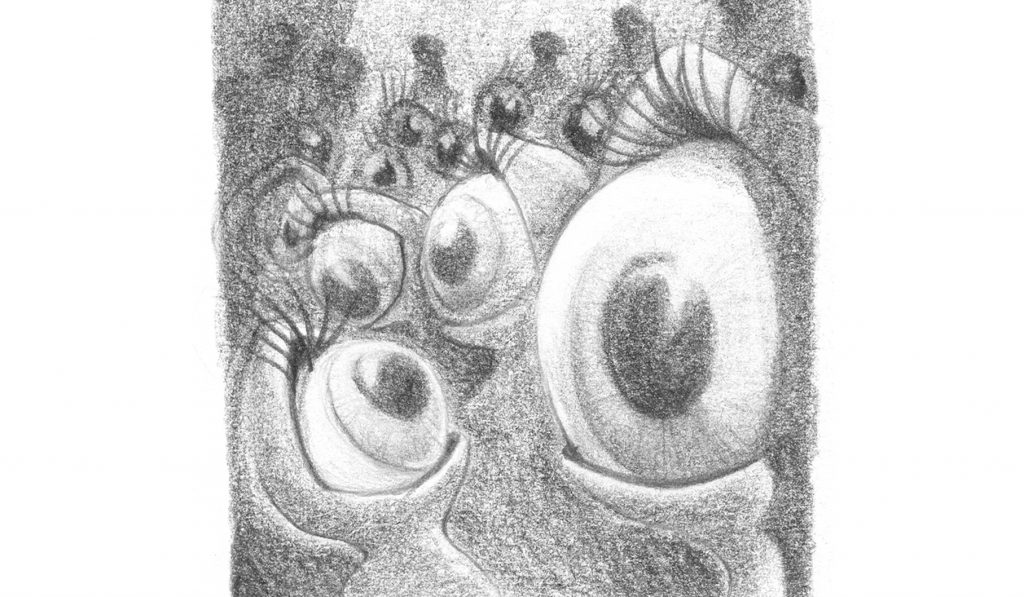
Mauricio Márquez, Titular de la Coordinación de Análisis de Coyuntura y Prospectiva Social de la FCPyS propone una relación entre la razón y la verdad. Ilustración: Ángela Alemán
C Como fenómeno que refiere a aquellas “circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales”, el neologismo de la posverdad se ha analizado sobre todo por la directa e indudable relación que guarda con la cultura de la conectividad y la revolución de los medios y redes sociales.
Se ha discutido menos, sin embargo, su relación con el declinar de la razón y la pérdida de confianza en la verdad, acaecidos en el marco de la posmodernidad como lógica cultural del capitalismo avanzado, que junto al neoliberalismo constituye, a mi entender, el modo de regulación del régimen de acumulación flexible en el que aún nos encontramos.
Desde esta perspectiva, la posmodernidad y el neoliberalismo, en tanto que estrategia global de ajuste estructural orientada a modificar las “rigideces” propias del régimen de acumulación fordista-keynesiano, impulsaron la transformación de la fisionomía de la sociedad contemporánea mediante la “flexibilización” y “fluidificación” de las relaciones socioculturales necesarias para facilitar la circulación global del capital excedente; este proceso se vio acompañado por desarrollos en el campo del pensamiento social y filosófico que, sin dejar de responder a la lógica propia de sus respectivos campos, se vieron influidos por aquél, al tiempo que, por su parte, lo alimentaron, justificaron e influyeron en un proceso por demás complejo y contradictorio.
Concretamente, la normalidad alcanzada por la creciente velocidad del cambio; la profundidad de las transformaciones socioculturales, políticas, económicas y comunicativas; así como la vertiginosa intensidad y aceleración que adquirieron las interacciones a través de los nuevos medios sociales, no dejaron de impactar la reflexión sobre algunas de las categorías que habían jugado un papel cardinal en el desarrollo del pensamiento y la cultura occidental: la razón, la racionalidad y la verdad.
Los debates en las ciencias sociales y la filosofía que se han dado en torno al lugar y significado de estas nociones son tan amplios que resulta imposible elaborar siquiera una cartografía mínima que les haga justicia. No obstante, intentaré abordarlas esquemáticamente mediante el recurso heurístico al “ataque” que han recibido por parte del así llamado pensamiento posmoderno, sin ignorar que tal “ataque” forma parte de una “batalla” que bien podría rastrearse a los inicios de la filosofía.
Si bien estos debates han sido predominantemente académicos, su impacto en la opinión pública no es menor, podemos verlos reflejados en la mayoría de las discusiones de las sociedades contemporáneas como las del multiculturalismo, el pluralismo socio-cultural, del movimiento LGBT, de los derechos reproductivos, de las identidades múltiples y, como argumentamos aquí, en las relativas al fenómeno de la posverdad.
Tanto en el lenguaje ordinario como en el pensamiento académico, la “verdad por correspondencia” ha sido sin duda la noción más extendida, la cual plantea, simplificando, que la verdad refiere a la adecuación entre lo que decimos y “la realidad tal cual es”. Entre las múltiples críticas a esta versión, a la que llamaremos “noción clásica de la verdad”, rescataremos dos: por un lado, aquellas que a partir de Kant critican la concepción “metafísica” de una realidad exterior autosuficiente e idéntica a sí misma; y, por el otro, aquellas relativistas o escépticas que sostienen la relatividad insuperable de toda “verdad” al punto de vista que la sostiene.
Así expuestas, las nociones de verdad que nos ocupan oscilan entre: la metafísica que presupone una sola realidad a la que le atañería una y sólo una verdad correspondiente; la pluralista que supone una “realidad mínima”, que si bien ha de ser siempre supuesta como trasfondo de las pretensiones de verdad no se sostiene como realidad independiente de los esquemas conceptuales desde los que se concibe y y de los sujetos cognoscentes para los que es una realidad; y, finalmente, aquellas nociones para las que habría tantas versiones de la realidad como sujetos cognoscentes, con lo que algunos de sus defensores terminan por abandonar toda idea fuerte de verdad, limitándose a versiones débiles y relativas.
Como mi intención se limita a identificar la influencia de este debate en la emergencia del fenómeno de la posverdad y sus implicaciones, lo dicho hasta aquí resulta suficiente para ilustrar cómo ha influido en las formas y modalidades de los discursos mediante los cuales hoy en día se pretende superar las controversias y alcanzar acuerdos racionales.
El “modelo clásico de la racionalidad”, para el que “obrar racionalmente, estar en la dirección adecuada dada una circunstancia determinada, significa aplicar cierto método de elección que supone ciertas normas cuya validez es universal”, necesaria y determinada por reglas, ha sufrido el embate de críticas similares a las de la noción de verdad que para los efectos de este artículos nos autoriza a subsumir en él lo dicho aquí para la verdad.
Si bien, desde mi punto de vista, han sido las posturas pluralistas de la verdad y la racionalidad las que han logrado articular críticas coherentes que sin renunciar a las pretensiones de verdad evitan los presupuestos problemáticos de las versiones metafísicas, me parece que las condiciones impulsadas por proceso de transición al régimen de acumulación flexible y su modo de regulación neoliberal-posmoderno propiciaron que la crítica a la hegemonía de las nociones clásicas de la verdad y la racionalidad favoreciera el avance de posturas escépticas y relativistas de las que se nutre la posverdad, que en el mejor escenario minan la fuerza de la razón, la racionalidad y la verdad, y en el peor propician su franca retirada.
La crítica posmoderna a las versiones clásicas de estas nociones, recelosa de las verdades absolutas y los metarrelatos unívocos, acertó al combatir el sustancialismo y el esencialismo sostenidos por aquéllas y cuestionó atinadamente algunos de sus supuestos absolutos. Sin embargo, su exacerbada celebración de lo fugaz, efímero y transitorio, del nihilismo, de la vida líquida y la libertad irrestricta, abrió el camino a la arbitrariedad opuesta, aquella que parapetada en particularismos e identidades irreductibles y bajo la consigna de la relatividad absoluta de verdades inconmensurables, contribuyó a minar el suelo de posturas críticas basadas en discursos bien fundados, abiertos al escrutinio racional y la refutación razonada y argumentativa, capaces de generar diálogos abiertos orientados a superar el desacuerdo entre posturas en controversia.
Tal situación se trasladó al terreno de la opinión pública, cerniendo la sospecha más o menos extendida sobre toda postura que pretendiera plantear verdades de hecho, racional y argumentativamente sostenidas, mediante la consigna de que de esta manera se caía en una especie de “imperialismo de la razón” que amenazaba con imponer verdades absolutas por encima de la multiplicidad irreductible de verdades asociadas a la pluralidad irrenunciable de puntos de vista constitutivos de la sociedad; las nociones de “hecho”, “verdad”, “razón” y “racionalidad” se ven rechazadas a discreción y a priori como categorías ilegítimas, paradójicamente acusadas por su velada relatividad.
«pasamos de los peligros asociados a los imperialismos de la razón y las verdades absolutas (…) a la situación en la que florecen (…) posiciones demagógicas, irracionales, arbitrarias y radicales para las que no hay más verdad que la que ellas sostienen, ni más razón que la que profesan» El fenómeno de la posverdad y sus peligros, arraigan, a mi entender, indudable –aunque no exclusivamente – en tal declinar de la razón y de la confianza en la verdad; con ella pasamos de los peligros asociados a los imperialismos de la razón y las verdades absolutas e incontrovertibles, a la no menos peligrosa situación del todo vale y los tristemente célebres “hechos alternativos”, situación en la que florecen, como recientemente hemos podido constatar, posiciones demagógicas, irracionales, arbitrarias y radicales para las que no hay más verdad que la que ellas sostienen ni más razón que la que profesan.
«Aceptar la posverdad significa renunciar al uso crítico y reflexivo de una razón razonable y razonada, así como al compromiso de respaldar nuestras creencias y pretensiones de verdad con hechos bien fundafos, abiertos a la crítica argumentada y plural, privándonos de algunos de los logros del pensamiento más valiosos de la humanidad» Aceptar la extensión incontestada de la posverdad en el espacio público significa renunciar al uso crítico y reflexivo de una razón razonable y razonada, así como al compromiso de respaldar nuestras creencias y pretensiones de verdad con hechos bien fundados, abiertos a la crítica argumentada y plural, privándonos de algunos de los logros del pensamiento más valiosos de la humanidad. Evitar los excesos a los que condujeron las posturas dogmáticas y absolutas de la razón, la racionalidad y la verdad, no debería llevar, como sucede con el fenómeno de la posverdad, a renunciar a la búsqueda razonada de la verdad, a defender argumentativamente nuestras pretensiones de validez, a conducirnos con coherencia y aceptar someter nuestros juicios y afirmaciones al escrutinio intersubjetivo del discurso racional, pues sin ellos nos veríamos expuestos a caer, como dijera Martha Nussbaum, “[en] las garras de la tiranía de la costumbre, [la arbitrariedad] y la convención, [renunciando a constituir] una comunidad de seres que pueden hacerse cargo de la historia de su propia vida y de su propio pensamiento”. Evitemos tirar al niño con el agua sucia.
Mauricio Márquez Murrieta