La pandemia marcó de manera “grosera” las brechas sociales
Víctor H. Sánchez y Gloria Aguilar

Pandemia en Latinoamérica y el Caribe. Ilustración: José A. García
En América Latina y el Caribe vivimos hoy grandes cambios a nivel global, donde es relevante el declive de la hegemonía norteamericana, y es notoria la reactivación política de autodeterminación regional, terreno en el que la producción de medicamentos y vacunas es muy importante.
Así lo afirmó Darío Salinas, docente de la Universidad Iberoamericana, en el “Diálogo magistral” de apertura del IX Coloquio Internacional del CELA: América Latina y el Caribe en pandemia: efervescencia política, (neo) autoritarismos y capitalismo digital, inaugurado por la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad.
El académico añadió que la pasada reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue muy rica y provechosa, y que en ella destacó la presencia de Cuba y el liderazgo de México.

Pasqualina Curcio Curcio: Foto: José A. García
Por su parte, la economista Pasqualina Curcio, profesora de la Universidad Simón Bolívar, de Venezuela, también presente en el arranque de este foro, indicó que la desigualdad, con su manifestación del hambre, es más letal en la región latinoamericana que el propio virus de la pandemia, pues es una zona donde se han intensificado las dificultades ya existentes, priva la inequidad y se cuenta con un precario sistema médico.
Luego de precisar que en el área persiste el malestar social y los conflictos políticos, Curcio describió al capitalismo como un modelo neoliberal en crisis, pero en el cual sigue montado el sistema económico.
¿Para qué se realizan las elecciones?
En la mesa sobre procesos electorales, las expositoras indicaron que a más de un año y medio de la pandemia, algunos países del área optaron por aplazar sus comicios, pero en otros donde se decidió efectuarlos hubo reacciones diferentes, de acuerdo con las distintas sociedades.
Las investigadoras Joana Coutinho, Carmen Villacorta y Lorena Freitez, de las universidades Federal de Maranhao, en Brasil; Nacional de Jujuy, de Argentina, pero ubicada en El Salvador, y de la Central, en Venezuela, respectivamente, analizaron los contextos políticos de sus países, coincidiendo en que el concepto democrático varía, según las condiciones sociales de cada pueblo y sociedad, y el mismo desarrollo de la pandemia, pues con ésta se acentuaron las condiciones de marginalidad y el desempleo, marcando de manera “grosera” las brechas sociales.
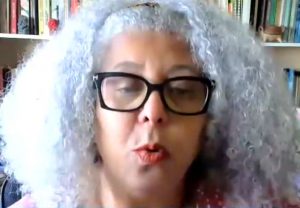
Joana Coutinho. Foto: José A. García
Coutinho apuntó que en 2022 se realizarán elecciones presidenciales en Brasil, pero la mala administración de la emergencia sanitaria y la situación económica mantienen un descontento generalizado contra el actual presidente. “Sin duda Bolsonaro vive una gran crisis de su gobierno, ya que en sus espaldas hay 603 mil muertos por la pandemia, que se pudieron evitar con una política eficaz, además de que se afirma que él y su familia están involucrados en corrupción”.
A los desaciertos del mandatario, siguió la ponente, se suma la popularidad de Lula, que tras la guerra sucia en su contra, se reposiciona y aparece en primer lugar de las preferencias electorales; “pero no hay que confiarse, Bolsonaro no está muerto, pues aún aparece en la segunda posición”.

Carmen Elena Villacorta. Foto: José A. García
En su turno, la investigadora Carmen Villacorta se refirió a El Salvador como “ese pulgarcito de América en el que el sueño revolucionario se transformó en el despertar de la democracia y la pesadilla del nepotismo dinástico que es hoy”.
Al hacer una retrospectiva sobre su país, explicó: “llegada la crisis centroamericana de los ochenta, se nos dijo que hiciéramos las paces, que aprendiéramos a realizar elecciones para gestionar de modo civilizado nuestras exigencias, que tendríamos beneficios siempre y cuando siguiéramos caminos democráticos”, pero no fue así. Existía la esperanza de que la revolución haría la patria, pero ya ni siquiera tenemos hoy sueños revolucionarios”.
Citó a Cardos Dada, reconocido periodista salvadoreño, premiado por su medio digital El Faro: “La democracia no es más que una palabra vacía para quienes viven en situaciones límites agobiados por la pobreza y la falta de seguridad, por pandillas o grupos del crimen organizado a los que no llega el Estado; la democracia no tiene ningún valor si no es capaz de resolver sus necesidades vitales”.
Agregó que “el respaldo dogmático de las mayorías al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es un puñetazo en la cara a las vanas promesas de la democracia que éste ofreció tanto, pero dio tan poco, y que hizo posible la existencia de un país que no existe”.

Lorena Freitez. Foto: José A. García
En su momento, Lorena Freitez sostuvo que “la gestión de la pandemia instaló un patrón de desigualdad en todo el mundo, y los niveles de acumulación de riqueza son groseros”.
Hizo un llamado a entender cómo han ido funcionando las sociedades, tanto aquéllas que priorizaron elecciones y la que no lo hicieron, lo cual es un indicador de qué sí y qué no toleran las sociedades. Informó que entre el 21 de febrero y el 21 de abril de 2020, 52 países del ámbito internacional pospusieron sus comicios, mientras que en ese mismo lapso una veintena sí los concretaron.
En cuanto a América Latina, abundó la especialista, los cronogramas electorales se mantuvieron, en general, pero lo que interesa es reflexionar para qué se están haciendo las votaciones en nuestros pueblos, si es, por ejemplo, para que un grupo obtenga legitimidad y poder ante la sociedad.
No olvidemos que si bien los comicios pueden ser una puerta para la democracia, los grupos en el poder los usan para crear conflictos de interés, y con ello actos de corrupción que mantienen la brecha entre las clases sociales y vuelven a la democracia contraria a los intereses de los votantes, finalizó la expositora.



