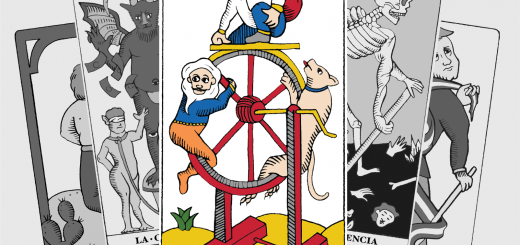El racismo. Historicidad y relevancia

En este artículo, Olivia Gall, la coordinadora de INTEGRA, la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, expone conceptos fundamentales para entender el concepto de raza y racismo. Ilustración: Ángela Alemán
En Modernidad y Holocausto, Zygmunt Bauman escribe: “La lógica intrínseca [la “esencia filosófica”] del racismo es aquella en la que el ser humano es antes de que actúe; nada de lo que haga puede cambiar lo que es” (2010: 650). En esta definición amplia, meta histórica, de racismo, Bauman plantea que el racista percibe y trata al Otro, convencido de que su esencia está dada de una vez y para siempre, de que ésta es irreductiblemente inferior y que no puede ser modificada, hágase lo que se haga.
Aníbal Quijano define “raza” de manera muy distinta: un fenómeno nacido en 1492, que marcó un radicalmente nuevo tipo de “diferenciación y jerarquización” en la historia humana, basado en una “idea” entonces inédita, que: “quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados”; “muy pronto fue construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre [—] conquistadores y conquistados; acompañó los inicios del ‘sistema mundo capitalista’, e instauró un marcaje de la dominación desconocido hasta entonces, imprimiendo un nuevo sello a las relaciones sociales y de poder en las colonias y en el planeta” (Quijano, 1992). Quijano no da cuenta de los estudios que muestran algunos de los fenómenos pre-modernos, medievales, que, escritos en clave étnico-religiosa, marcaron fuertemente las relaciones de poder entre grupos de procedencias geográfico-culturales distintas, en forma muy similar a lo que el racismo provocaría más adelante: brutales procesos de inferiorización segregacionista; prohibiciones hacia ejercer ciertas actividades productivas; guerras; persecuciones represivas negadoras de sus identidades; represión ante los intentos de asimilación ─incluso cuando a ello eran inducidos por grupos dominantes─; exilio forzado o muerte en la hoguera (Fanjul, 2002).
Eduardo Restrepo y Julio Arias no comulgan con esta interpretación. Para ellos, la “raza”, como concepto, tiene una historia mucho más reciente, que data de fines del Siglo XVIII y principios del XIX. Para que este concepto naciera tuvieron que haberse producido varias cosas: revolución industrial tras más de dos siglos de colonización del Nuevo Mundo americano; abolición del antiguo régimen monárquico, cuyo soberano era considerado de origen divino; surgimiento de los estados nación, basados en el principio filosófico-jurídico-político de la ‘igualdad’ como valor central del nuevo orden liberal; abolición de la esclavitud; desarrollo de las ciencias naturales, sobre todo la teoría darwinista de la evolución de las especies, deformada al adaptar artificialmente sus hallazgos a las relaciones dentro de la nación y entre naciones, y adoptada por la nueva antropología física decimonónica, empeñada en demostrar que las diferencias esenciales entre distintos grupos humanos eran biológicas o ‘raciales’ (Massin, 1996).
«… Nadie nacido en el territorio de una nación se quedaría fuera de la distribución equitativa de la esperanza» Al nacer los estados-nación surgió un fenómeno nuevo: la certeza de que todos sus ciudadanos poseían esperanza social, lo que les permitía creer que por fin habrían de tener acceso a un futuro mejor, aun si eran pobres. El estado-nación operó, por primera vez, como “un aparato distribuidor de esperanza” o, como diría Foucault, un aparato dedicado a “fomentar vida” (1989). Michelet decía que la promesa es que nadie nacido en el territorio de una nación se quedaría fuera de la distribución equitativa de la esperanza; habría de ser “reconocido y tomado en cuenta como una persona [poseedora] de un valor moral y [de] la dignidad propia de un ser humano”; en “control sobre el territorio nacional”; “en posesión de su tierra natal”. Todo esto apuntaba a que la nación lograra que cada uno de sus ciudadanos “se hiciera acreedor de ‘su parte de esperanza’” (Hage, Ibíd.). Si la raza como concepto y el racismo surgieron ahí fue porque ese proceso no fue nunca tan ideal como la nación lo prometía. En los hechos no se respetó esa proclamada igualdad. Primero, mediante el desprecio por los de clase baja y por las mujeres, con el argumento de que eran, en forma innata, seres inferiores, no equipados para acceder a la ‘cultura’ o la ‘civilización’ burguesa (Elias, 1978; Todorov, 1989: 161); segundo, trasladando dicho desprecio al establecimiento de la racialización de la sociedad: la inferiorización biológicamente argumentada y justificada. Fue así, estableciendo inevitables desigualdades, como las fronteras territoriales del estado-nación empezaron a no coincidir con las de su sociedad. Hacia afuera de las fronteras nacionales, este mecanismo se transformó en nacionalismo excluyente de otredades nacionales; Occidente fue adquiriendo el creciente poder de dominar a nivel planetario, y la blanquitud se fue erigiendo en la base del acceso o del no acceso de muchos pueblos a la dignidad y la esperanza.
Arias y Restrepo apuntan que, a pesar de todo ello, “la inferiorización de los Otros, considerándolos incluso no humanos, no ha sido articulada inevitablemente [alrededor de] […] una taxonomía racial” (2010: 53). Pensar, agregan, que cuando definimos un fenómeno como “racista” estamos obligados a definirlo como lo hacía el determinismo biológico de la ciencia de finales del siglo XIX y comienzos del XX, es “dejar por fuera una serie de conceptualizaciones raciales que no necesariamente han operado a través de este determinismo […] [sino a través de] clasificaciones raciales [constituidas por] […] criterios de orden cultural” (Ibid.: 54). “Argumentar lo contrario sería definir como no raciales la mayoría de las identificaciones raciales ocurridas en América Latina, y que rara vez dependen sólo de criterios biológicos” (Wade, 2003: 271). Además, cuando se habla de “biología” o de “naturaleza” se piensa muchas veces en “referentes menos estables y variados de lo que a primera vista suele parecer”, [y hablar de ‘cultura’] “a veces se entrama de sutiles maneras con discursos sobre la sangre, herencia, cuerpos, ambiente y parentesco.” (Arias y Restrepo, Op.Cit.: 54).
Peter Wade, y George Fredrickson cierran la amplia definición de Bauman, y abren la temporalmente estrecha de Arias y Restrepo. Wade escribe:
“¿Qué es la raza? […] ¿Se trata de un concepto que se refiere al color de la piel u otras características físicas como los rasgos faciales o el tipo de cabello? ¿Se trata de un discurso sobre “la sangre”, es decir la ascendencia, la genealogía y los orígenes ancestrales? ¿Se trata tal vez de la cultura, como, por ejemplo, el modo de hablar, la música que se escucha, la ropa que se viste? ¿O se trata más bien de la referencia a ciertas categorías históricas de gente, como son “los blancos”, “los negros”, “los indios” y quizás “los asiáticos” o “los africanos”? […] El concepto raza está vinculado a todos estos criterios y no hay una definición sencilla del concepto. La palabra y el concepto han existido durante mucho tiempo y en muchos lugares del mundo; a veces la misma palabra no aparece, pero las ideas asociadas con ella sí parecen estar presentes (2016: 36).
Fredrickson apunta:
El racismo tiene dos componentes. Diferencia y poder. Se origina a partir de una mentalidad que los ve a “ellos” como diferentes a “nosotros” de maneras que son permanentes e infranqueables. Este sentido de la diferencia provee un motivo o una justificación para usar nuestra ventaja en cuanto al poder en formas que consideraríamos como crueles o injustas si fuesen aplicadas a miembros de nuestro propio grupo. Las posibles consecuencias de esta relación entre actitudes y acción oscilan entre, en un polo, la discriminación social no oficial pero penetrante y, en el otro, el genocidio; con, en el medio, otras variaciones del mismo tema: segregación avalada por el gobierno, subyugación colonial, exclusión, deportación forzada (o limpieza “étnica”) […]
«El racismo… Es un sistema [específico] de ideas y sentimientos y prácticas» El racismo, […] no es meramente una serie de actitudes o de creencias. Es un sistema [específico] de ideas y sentimientos y prácticas” [sociales, ideológicas y de poder, que nos permite] “distinguir[lo] del clasismo, el etnocentrismo, el sexismo, la discriminación por edad o cualquier otra forma de asignar ventajas diferenciales o prestigio a categorías de gente que varían, o aparecen varias, en algún sentido importante” (2002: 9)
Para Fredrickson los sistemas racistas pueden encontrarse en los intentos de implantar una “jerarquía permanente de grupo” basada en la creencia de que ésta refleja “las que se consideran como leyes inmutables del orden de la naturaleza” o bien otras leyes de tipo cultural, pero consideradas igualmente inmutables. Por ejemplo, las llamadas “leyes y decretos de Dios”.
El racismo es el gemelo malvado del etnocentrismo”. […] Si pensamos en la cultura como históricamente construida, fluida, variable en el tiempo y el espacio, y adaptable a circunstancias cambiantes, cultura es un concepto antitético al de raza. Pero la cultura puede ser reificada y especializada hasta el grado en el que se convierte el equivalente funcional de la raza. Los pueblos o los grupos étnicos pueden ser dotados con almas nacionales o con Volksgeister o “espíritu de pueblo”. El particularismo cultural determinista puede hacer con eficacia el trabajo que le corresponde al racismo biológico (Ibid.: 6-7)
Y agrega: en algunos casos la identidad étnica es creada por la racialización de la gente, que, de otra forma, no habría compartido una identidad. Desde esta perspectiva, concluye, sí existen algunos tipos de ideas y de creencias comunes a las mentes y a las prácticas de los ‘racistas’ post-Ilustración y de los no necesariamente calificados como tales en tiempos pre-modernos, pero que muestran importantes similitudes con los primeros.
A pesar de las diferencias entre estas cinco concepciones, de ellas podemos derivar una pregunta esencial: ¿A lo largo de la historia humana, cuáles han sido aquellos elementos –vistos ya sea como biológicamente deterministas y/o como cualitativamente esenciales– con los que se ha mirado, percibido, construido culturalmente y tratado al Otro de una forma a tal grado cosificada que ésta haya llevado a tratarlo como inferior, deshumanizarlo e incluso intentar exterminarlo?
El historizar la ‘raza’ y el ‘racismo’ no es un necio afán de los historiadores por entender la forma en la que el tiempo ha permeado este fenómeno, sino también un camino afortunado para entender mejor diversas manifestaciones del racismo, sus similitudes y diferencias, sus permanencias y transformaciones, sus consecuencias, y sus efectos en el sufrimiento de personas y grupos humanos. Este lente de observación dialoga con el de otras disciplinas como la sociología, la antropología, la bioantropología o la filosofía de la ciencia, y con experiencias concretas de víctimas y testigos. Desde estos distintos miradores de observación combinados, podemos afirmar que el racismo es una forma ─ideológica, social, política, cultural y, muchas veces, económica─ “carroñera” de ejercicio de poder (Fredrickson, Op.Cit.: 68). Carroñera porque su estrategia evolutiva es alimentarse de los cadáveres del pasado para renacer de las cenizas de lo que creíamos por siempre muerto. Así, ejerciendo violencia y provocando sufrimiento, viejos racismos reviven escondidos tras máscaras desconocidas, y nuevos visajes del racismo aparecen, algunos sutiles y engañosos y otros abiertos y descarados.
Bibliografía
Arias, Julio y Restrepo, Eduardo, “Historizando la raza: propuestas conceptuales y metodológicas. Crítica y Emancipación (3), 2010: 45-64
Bauman, Zygmunt, Modernidad y Holocausto, Sequitur, Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, 2010
Elias, Norbert, The Civilizing Process: The History of Manners, Basil Blackwell, Oxford, 1978
Fanjul, Serafín, Al-Ándalus contra España. La forja del mito, Siglo XXI, Madrid, 2000/2002
Foucault, Michel, “Résumé des Cours 1970–1982”, Conférences, Essais et Leçons du Collège de France, Juliard, Paris, 1989
Fredrickson, George, Racism, a Short Story, Princeton University Press, 2002
Hage, Ghassan, White Nation, Fantasies of White Supremacy in a Multicultural Society, Syndey: Pluto Press & Londres: Commerford and Miller, 1999
Massin, Benoit, “From Virchow to Fischer: Physical Anthropology and Modern Race Theories”, in Wilhelmine Germany”, George W. Stocking, Jr. (Editor), Volksgeist as Method and Ethic. Essays on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition, History of Anthropology, Volume 8, the University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 1996: 79- 154
Quijano, Aníbal, «‘Raza’, ‘etnia’ y ‘nación’ en Mariátegui: cuestiones abiertas», Roland Forgues (editor) José Carlos Mariátegui y Europa. La otra cara del descubrimiento, Amauta, Lima, 1992
Todorov, Tzvetan, Nous et les Autres: La reflexion française sur la diversité humaine, Éditions du Seuil, Paris, 1989
Wade, Peter,
____________ “Race and Nation in Latin America: An Anthropological View”, en Wade, P., Applebaum, N. M. (ed.) & A. Rosemblatt, K. (ed.), Race and nation in modern Latin America, University of North Carolina Pres, 2003
____________ “Raza, ciencia, sociedad”, en Olivia Gall (Ed. invitada), Racismos, INTERdisciplina, Vol. 4, No. 9, mayo-agosto 2016: 35 – 62
Olivia Gall