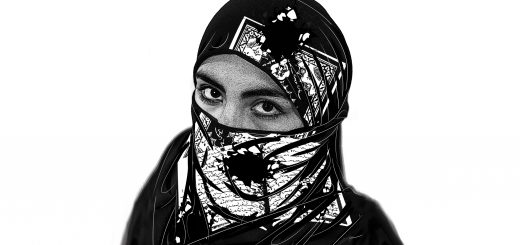El 68, agotamiento de un régimen político. Conversación con Ricardo Pozas Horcasitas
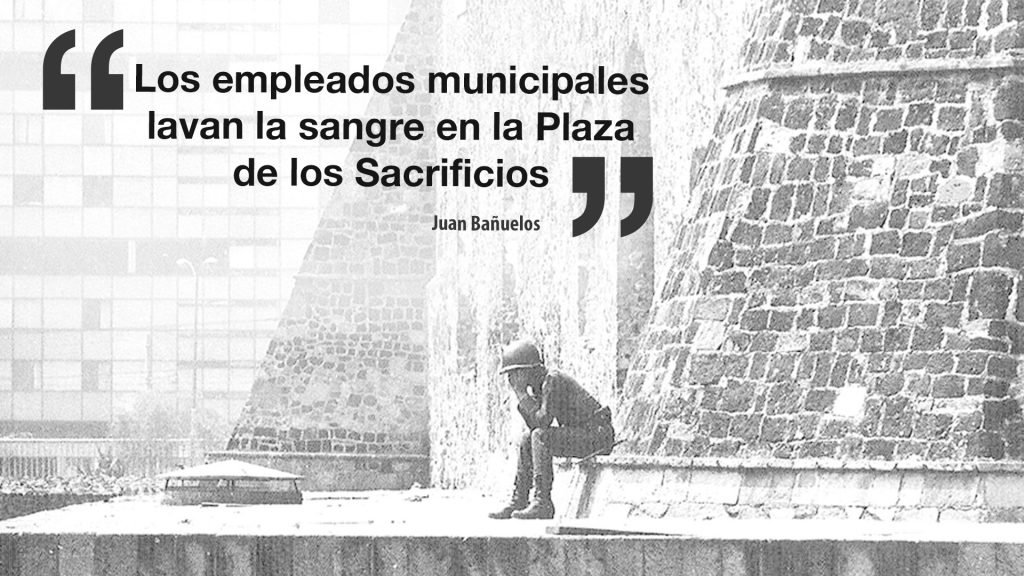
Ricardo Pozas nos explica porqué el 68 va más allá de 2 de octubre
En el marco del recuerdo álgido del año de 1968, a 50 años de su acaecimiento, conversamos con Ricardo Pozas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, para tratar de profundizar en lo ocurrido entonces, comprender la complejidad y dar el justo valor al legado de los levantamientos sociales, las luchas estudiantiles y la fatídica jornada del 2 de octubre.
El doctor Pozas es un especialista en el estudio de los movimientos sociales, los procesos de modernización, así como el Estado social y el régimen político de la Revolución Mexicana durante los sesenta. Presentamos a continuación las reflexiones que nos compartió.
Para entender mejor el 2 de octubre del 68 en México,quizá haya que empezar por mencionar el problema de la oligarquización de los gobiernos, que dan por sentado que pueden utilizar a su antojo los instrumentos creados para la representación social en el Estado, y la misma oligarquización en los partidos políticos, que les impide tener la capacidad de ser instituciones de mediación entre sociedad y Estado; una característica de gobierno que empezó a intensificarse en la elección de Díaz Ordaz.
Algo más, parecería ser anecdótico, pero en la historia, la anécdota, como diría Simmel, condensa la multiplicidad de las posibilidades sociales; y es que dicho presidente rompe, acaso, con la complicidad del deterioro de salud de su antecesor, Adolfo López Mateos, la tradicional forma de sucesión presidencial en México, y constituye un gobierno conservador que prioriza el control y la estabilidad por encima de la legitimidad y el consenso. Lo que pasó en el 68 no es otra cosa que el síntoma del agotamiento de un régimen político.
Por ello el movimiento médico de 1965 es clave, pues es el primero, constituido por sectores medios urbanos con una organización gremial —asociaciones civiles—, que se enfrentó a una forma impuesta de organización corporativa en la cual quedaban encuadrados como trabajadores al servicio del Estado. Empieza así, la irrupción en el escenario público de nuevos sujetos sociales que, en la apertura de sus espacios, se van volviendo actores políticos. Y la represión de este movimiento es la primera muestra de pérdida de capacidad de dirección por parte de Ordaz, hecho que lo obliga, cada vez más, a recurrir a la violencia como forma de solución a los problemas sociales.
De esta manera, tres años más tarde, presenciamos cómo un movimiento estudiantil, que inició con un pleito pandilleril en la Ciudadela entre alumnos adscritos a una preparatoria privada incorporada a la UNAM y de dos vocacionales del Politécnico, es reprimido de manera violenta. Este uso absolutamente desproporcionado de la violencia crea una solidaridad y funda una identidad entre estudiantes que se enfrentará, hasta las últimas consecuencias, a un ejercicio de gobierno desmesurado.
No hay que olvidar que un régimen político, además de un conjunto de instituciones, un proceso de socialización, formas de organización y representación, es también una cultura política. Y el movimiento estudiantil del 68 es, precisamente, por la incorporación que hace de los valores de la libertad, un cambio en la cultura, que hace inviable el autoritarismo; se vuelve entonces un levantamiento social protagonizado por jóvenes de sectores medios cultivados frente a una práctica limitada y cerrada de gobierno, que deja ver cómo éste se desfasa de la transformación de la sociedad; por ello ocurre la confrontación.
68 es también una respuesta violenta, la quema de los autobuses en protesta por la intervención del ejército, que tumba con un bazucazo la puerta de la Preparatoria 1, con estudiantes apostados detrás de ella, es una respuesta vehemente pero frente a la injusticia, frente a la violencia, en contra de la pérdida absoluta de proporción por parte del gobierno tras un hecho semejante. No es casualidad que Díaz, un presidente limitadísimo —Caballero de Colón—,con todas las formas perversas de manejo político, como tampoco ninguno de los integrantes de su gabinete, quienes participaron activamente en los sucesos, tuvieran para los estudiantes, autoridad moral: un general y licenciado —al estilo de Ordaz— en la gestión del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal; un personaje como Luis Echeverría, en la Secretaría de Gobernación; o un ser tremendo como Fernando Gutiérrez Barrios, en la Dirección Federal de Seguridad.
Hablamos de una serie de figuras que, por su formación autoritaria, ponían en tela de juicio a todo aquél que no obedecía, y para el 68 los estudiantes ya no obedecían, no se obedece a los balazos: se arman los balazos. «no se obedece a los balazos: se arman los balazos.«
Esta secuencia de violencia sucesiva, esta manera de cercar la información por parte del gobierno, aunadas a la creciente pérdida de representación social, es puesta al descubierto por el arribo de los periodistas internacionales con motivo de las olimpiadas. Y nuevamente un incidente “aislado” —lo que nos recuerda que la historia la hacen los individuos—, el baleo a una periodista italiana, Oriana Falacci, quien se encontraba cubriendo las protestas estudiantiles, vuelca la solidaridad y atención de todos los medios externos hacia nuestro país e inaugura desde ese momento la imposibilidad de construir verdades históricas desde el Estado.
Este hecho es fundamental, pues internacionaliza el problema, rompe el cerco informativo del gobierno, coloca el movimiento estudiantil del 68 en México en paralelo con los otros sesenta y ochos, y caracteriza al de Díaz Ordaz a la par de los demás regímenes autoritarios de Latinoamérica, el de Hugo Banzer en Bolivia o Anastasio Somoza en Nicaragua. Así, la dimensión del 68 y la del asesinato de estudiantes el 2 de octubre adquiere su justa medida en el momento en el que es mundialmente informado. De esta manera se torna inverosímil la cifra de 30 muertos que declara el presidente en el informe del año siguiente —según el New York Times y la BBC de Londres, dos de los medios con mayor credibilidad en la época, fueron más de 300—, y se quiebra la posibilidad de la mentira política como verdad histórica.
Sin mencionar la contraparte de los intelectuales que manifestaron en todo momento su indignación y desacuerdo —Octavio Paz, Pablo González Casanova, el propio Barros Sierra, que fue incluso un líder moral del movimiento—, hay que decir que lo ocurrido en ese año fue un verdadero “tiro a los pies”, pues el gobierno se volvió, simbólicamente, contra aquellas élites que lo relevarían en el mando. Esta es, pues, una muestra de agotamiento de un régimen político que, utilizando su último recurso: el monopolio de la fuerza y la violencia, fulmina a aquellos para quienes debería trabajar. Por ello un efecto directo de este momento es la apertura democrática y la búsqueda, en lo sucesivo, del candidato oficial para la relegitimación de su posición política; que tal tarea se haya hecho de manera equívoca, utilizando el mecanismo ya probadamente obsoleto del presidencialismo sin contrapesos, es otra cosa, pero lo que es claro es que a partir de entonces se puede considerar como agotado el sistema político de la revolución mexicana que llegó a los sesentas.
Y hay que ser cuidadosos, porque no es que el autoritarismo o el uso de la violencia por parte del Estado hayan culminado; recientes casos pueden probarlo. Lo que se desgastó fue el régimen de representación social en el Estado, a través de las corporaciones que fueron legítimas en su momento. A partir de 1938 con Cárdenas y en 58 con el nacimiento del charrismo en los sindicatos, hay una pugna por una burocracia para dirigir esas corporaciones, que fueron utilizando cada vez más la violencia como forma de control de las bases sociales; es ese sistema el que encuentra su decadencia en el 68.
La legitimidad, transponiendo la frase de Séneca, es de aquel que se la gana todos los días. La masacre del 2 de octubre no surge de la nada, sino que condensa las decenas de represiones que se fueron dando con el debilitamiento de este régimen que ya no puede mantener la gobernanza ni la legitimidad. A los sindicatos, las organizaciones campesinas y sociales las controlan las burocracias, no los individuos; el Estado —y el nombramiento de La Quina en Petróleos Mexicanos durante el mandato de López Mateos es un claro ejemplo— se convierte, siguiendo a Nietzsche, en un botín.
Frente a todo eso es incompatible el espíritu de libertad que caracterizó los movimientos sociales de esa década. Lo que 68 muestra es la potencialidad de la demanda de libertad en todos los órdenes sociales, desde la vida privada de las mujeres con la proclama del cuerpo liberado, hasta el albedrío del estudiante para elegir su vocación. Se trata de una necesidad libertaria que abre el espacio social y prefigura el periodo que va de la apertura democrática a la transición política.
No se debe olvidar que no hay democracia sin libertad y que no hay libertad sin individuos, y los estudiantes de aquel entonces lo que queríamos era libertad. En la afirmación de esa libertad y del derecho individual está implícito también el derecho político, no son dos dimensiones escindidas, pues la política tiene una base social y una cultura de valores, de derechos adquiridos.
Por ello, sin importar cómo la nueva administración elegida en la pasada elección configure la fórmula gobernado-gobernante, gracias al 68, y a la década que lo enmarca, las cosas ya cambiaron; pase lo que pase, ya pasó; el país ya se transformó. Las nuevas instituciones tendrán que garantizar la demanda ciudadana de una nueva forma de política, de una nueva forma de gobernar.