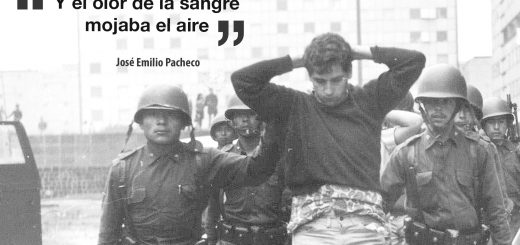Donal Trump: ¿presidente inesperado?
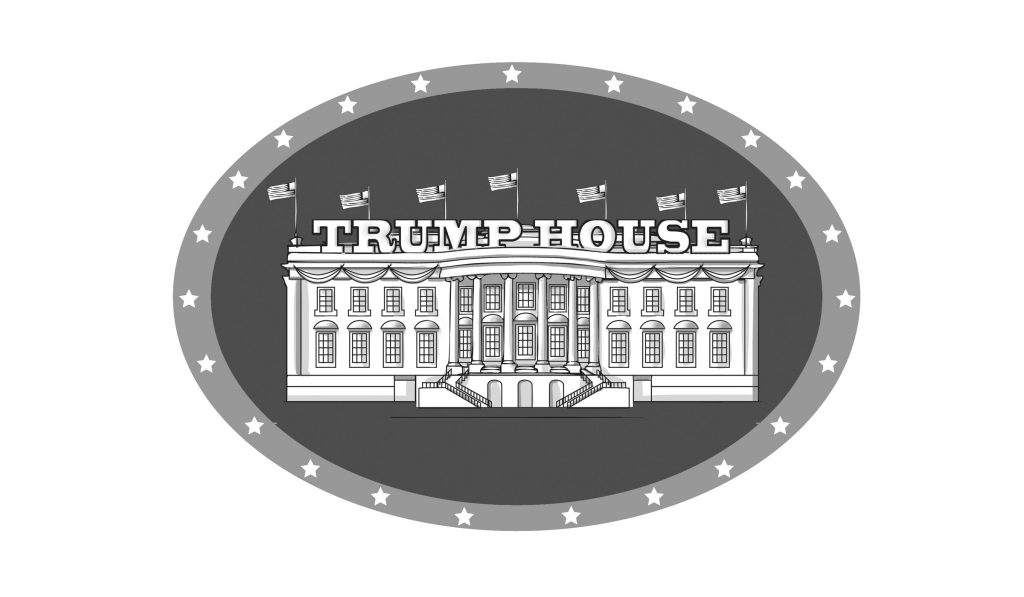
María Cristina Rosas, internacionalista y doctora en Estudios Latinoamericanos analiza las propuestas del presidente Donald Trump. Ilustración: Adriana Godoy González
Cuando Donald John Trump fue nominado como candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, muchos pensaban —y otros tantos mantienen esa percepción— que se trataba de una mala decisión. En la historia del Partido Republicano, fundado en 1854 por un grupo de políticos que buscaban abolir la esclavitud, su primer Presidente fue, nada más y nada menos, que Abraham Lincoln. Tras su muerte, los republicanos gobernaron por 48 años en un largo período comprendido entre 1865 y 1933 —tomando en cuenta, sin embargo, que hubo también, en ese lapso, dos gobernantes demócratas, Grover Cleveland y Woodrow Wilson—, considerado como la época de la hegemonía para ese partido. En esta etapa la economía se encontraba, casi en su totalidad, en manos privadas y además era protegida de la competencia internacional mediante una política proteccionista basada en altos aranceles. La gran depresión capitalista fue un factor determinante para que los republicanos cedieran el poder a los demócratas, quienes, a partir de entonces gobernaron por espacio de 20 años hasta 1953. Luego, con Eisenhower, los republicanos volvieron al poder, pero enfrentaron, entre los 60 y los 70 una debacle, sobre todo tras la renuncia de Nixon por corrupción, lo que derivaría en la “refundación” del partido en los 80, con Ronald Reagan al frente.
La “refundación” del Partido Republicano fue necesaria, dado que el perfil y las principales consignas del mismo, habían cambiado. Surgió, como se explicaba, ante la necesidad de abolir la esclavitud, lo que convertía a esta fuerza política en “progresista.” Los sureños, inconformes con los abolicionistas, encontraron en el Partido Demócrata una fuerza política conservadora que los arropó. Así, los demócratas eran, en el siglo XIX conservadores, en tanto los republicanos se apreciaban más liberales. Por ello, la base de apoyo de los republicanos estaba en el noreste, en tanto los demócratas eran especialmente fuertes en los estados sureños.
Con el advenimiento del siglo XX, las cosas cambiaron. El liberalismo a ultranza postulado por los republicanos, fue identificado como el principal responsable de la crisis económica de 1929, por lo que los demócratas acuñaron agendas favorables a la intervención del Estado en la economía, a la promoción de la protección social y laboral y poco a poco se colocaron en el espectro liberal, dejando a los conservadores en la “cancha” del conservadurismo. Cuando Eisenhower ganó los comicios presidenciales en 1953, la agenda republicana reproducía buena parte de las políticas que habían llevado a cabo los demócratas. Los republicanos, para ese tiempo, ya no “conectaban” con sus bases. En los 60, la lucha por los derechos civiles fue apoyada por los demócratas, de manera que los republicanos poco a poco perdían identidad y se alejaban de sus orígenes. Los afro-estadunidenses se integraron, así, al Partido Demócrata, mientras que los sureños blancos, ante esta situación, se unieron a las filas republicanas. El centro de gravedad de ambos partidos cambió, y a partir de entonces el sur se pintó de colores republicanos, en tanto el noreste se orientó a favor de los demócratas.
Este recuento es importante para corroborar que el Partido Republicano que postuló a Trump a la presidencia, es muy distinto de aquél fundado en 1854. Hoy es una fuerza política conservadora que reivindica la libertad del individuo y la no intromisión del Estado en sus asuntos, y que goza de una fuerte base de apoyo entre la población masculina, los sectores más acaudalados, las pequeñas, medianas y grandes empresas, el complejo militar-industrial y los llamados WASP –white anglo-saxon-protestant. Claro que dentro del Partido Republicano se observan diversas tendencias, desde las más conservadoras hasta otras moderadas, pasando por la derecha cristiana, los conservadores fiscales, etcétera. Hasta antes de la llegada de Trump, había militantes, entre los republicanos, favorables a lo que se denomina el paleoconservadurismo, esto es, el proteccionismo y el aislacionismo, que representaban, apenas una minoría, pero que en la administración de Trump se posicionan con renovado vigor.
La victoria de Trump
Son muchos los factores que pueden ayudar a explicar la victoria de Donald Trump sobre su adversaria demócrata, Hillary Rodham Clinton, destacando, ciertamente, el voto anti-sistema, estrechamente vinculado con la gestión de Barack Obama. A pesar de la popularidad de que goza en el mundo, Obama es visto, dentro de Estados Unidos, como el responsable de generar políticas que empobrecieron y marginaron a amplios sectores de la población estadunidense, en particular a los white anglo-saxon-protestant (WASP) de bajos ingresos, quienes, a manera de protesta, dieron un apoyo decisivo a Trump. La sobre-exposición pública de Hillary Rodham es otro factor determinante, dado que, con una trayectoria política de tan larga data, como Primera Dama, luego como Senadora, más tarde como Secretaria de Estado y finalmente como candidata presidencial, era una cara “muy vista”, poco “novedosa.” El hecho de que ella carece de carisma para “conectar” con la población no es un tema menor. Tampoco lo es el “factor Bernie Sanders”, quien, pese a su edad, apareció como “novedoso” a los ojos de los electores y reunió fondos para su campaña en tiempo récord entre quienes deseaban que su candidatura trascendiera. Al final, quedó fuera de la contienda, algo que generó frustración y que llevaría a que Hillary Rodham no pudiera hacerse del apoyo requerido entre los seguidores de Sanders. Asimismo, el hecho de que los Obama hicieran una fuerte campaña a favor de Clinton, puede haber sido un factor que operó en contra de ella, dado que, a los ojos de los votantes, ello parecía sugerir una continuidad respecto a lo hecho por la administración de Barack Obama, que, hay que insistir, para muchos empeoró sus condiciones de vida.
«Make America Great Again» El lema de la campaña de Trump, Make America Great Again (volver a hacer grande a Estados Unidos), constituye un enunciado atractivo para quienes querían un cambio, no la continuidad. Trump, efectivamente, no es político, y de hecho, entre 1987 y hasta 2009, de manera intermitente, perteneció al Partido Demócrata. Pero como empresario pragmático, encontró acomodo entre los republicanos, imponiéndose, contra todos los pronósticos, a todos sus correligionarios, al igual que en la contienda presidencial frente a la candidata demócrata.
La agenda de Trump
Una palabra repetida insistentemente por Trump a lo largo de la contienda presidencial fue “desastre”. Para él, todo lo hecho por Obama, al igual que la agenda propuesta por Hillary Rodham, constituyeron un “desastre” que él, evidentemente, modificaría. Make America Great Again significa, dentro del país, resolver los problemas más apremiantes de la población en aspectos como el empleo, la competitividad, la educación, el sistema de salud, etcétera. En el exterior, apela a recuperar el liderazgo, repudiando la Doctrina Obama de seguridad, en la que éste planteaba que Estados Unidos debía ser un “socio indispensable” pero no el líder absoluto en el mundo, sino “primero entre iguales.” Para muchos republicanos, Obama claudicó ante otros países y perdió espacios que es menester recuperar, siempre y cuando los aliados de Estados Unidos cumplan con “su parte” del trato. En esa lógica también se inscriben el repudio al acuerdo de cooperación nuclear con Irán –que tantas protestas y críticas generó en Israel-, al igual que el proceso encaminado a revertir la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba –como parte de las promesas formuladas por Trump, en campaña, a la comunidad cubana de Miami
Trump, un paleoconservador, se propone también denunciar –o bien, renegociar- todos los tratados de libre comercio que Estados Unidos ha suscrito; imponer altos aranceles a la República Popular China (RP China); obligar a sus aliados a asumir el financiamiento de esquemas de seguridad colectiva como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), o bien los acuerdos bilaterales de seguridad, como los existentes con Japón y Corea del Sur. Es decir, la premisa es ahorrar en política exterior, comercial y de seguridad con sus aliados y socios y emplear esos recursos para la seguridad interna y la promoción del empleo y el bienestar de los estadunidenses. No se sabe qué tan exitosa pueda ser una propuesta de este tipo en un mundo tan globalizado y donde las propias empresas estadunidenses manufacturan casi toda su producción fuera del territorio de Estados Unidos. Si, por ejemplo, Estados Unidos decide gravar con altos aranceles los productos chinos, ello repercutirá decisivamente en los costos y la competitividad de las empresas del vecino país del norte que manufacturan en el país asiático. Otro tanto se puede decir de las empresas estadunidenses que operan en México al amparo del TLCAN, en sectores tan estratégicos como, por ejemplo, el aeroespacial. No parece tan sencillo que Washington se pueda desdecir de compromisos comerciales que le han acarreado muchos beneficios y que podrían venirse abajo si las amenazas proteccionistas y aislacionistas de Trump se concretan.
En esta misma lógica estriba el polémico “muro”, que, independientemente de que enfrenta varios obstáculos físico-topográficos casi insalvables, de ser construido —o al menos, si se edifican las partes faltantes, dado que hay muro y doble muro en al menos mil kilómetros de la frontera común— se buscaría que fuera facturado a México vía las remesas de sus migrantes o mediante altos aranceles a su comercio con la Unión Americana.
Lo anterior implica que, como de costumbre, la agenda México-Estados Unidos se centrará únicamente en un par de temas, muy posiblemente, migración y seguridad fronteriza —con el súper muro, ya referido—, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Asuntos tabú, seguramente, serán el endurecimiento de las medidas en EEUU para prevenir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras con destino a México; el combate al lavado de dinero; la situación ambiental en la frontera, etcétera. Uno de los tópicos que se antoja controvertido es la legislación que posibilita el consumo de la mariguana en varios estados de la Unión Americana con fines medicinales o recreativos, puesto que ello generará jurisprudencia internamente, pero al mismo tiempo dará pie a conflictos entre Estados Unidos y la comunidad internacional por el cariz punitivo de su política de combate al tráfico de estupefacientes —amén de lo cuestionable que será que internamente se pueda consumir, en cada vez más estados la mariguana, mientras que fuera de ese país se penaliza su tráfico y comercialización.
Con todo, la gestión de la agenda bilateral deberá realizarse, por parte de México, con oficio político. Las cartas negociadoras del gobierno mexicano no son menores: es del interés de Estados Unidos que su vecino sureño se mantenga próspero y estable, de otra manera ello tendrá serias repercusiones en la propia economía y sociedad estadunidenses. La seguridad y la prosperidad de Estados Unidos pasa por las de México y viceversa. Las expectativas de crecimiento para ambos países en 2017 son cada vez más lúgubres y, a menos que cierren filas, se antoja muy difícil que de manera aislada cada nación pueda enfrentar los desafíos que se vislumbran en el horizonte. La cooperación entre México y Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump se antoja difícil, más no imposible. Hay muchas comunidades empresariales y legisladores en Estados Unidos que son favorables a México y que pueden ayudar a sensibilizar a la administración Trump sobre la importancia de privilegiar la negociación sobre las políticas intimidatorias y punitivas. Lo mismo se puede decir de estados como California, Texas, Nuevo México, Arizona e Illinois, conectados ampliamente con la economía mexicana y que sufrirían si la administración Trump desarrolla una guerra comercial contra México. Por ello, es menester que las autoridades nacionales no sólo negocien con el Presidente de EEUU sino con los estados y los legisladores, dado que ahí cuentan con aliados cruciales.
María Cristina Rosas
Internacionalista y doctora en Estudios Latinoamericanos, profesora e investigadora de la Facultad adscrita al Centro de Relaciones Internacionales