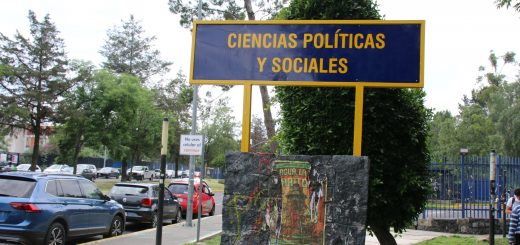Cómo hablar de la crisis climática
Sheila A. Santiago Aragón

Foto: Catalunya Plural
Según la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), en los últimos 150 años, las actividades industriales han provocado el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, de 280 a 418 partes por millón. Durante la conferencia Léxico sobre la crisis ambiental y el desarrollo sostenible, en el que participaron los internacionalistas Efraín Dávila, Verónica Gómez y Fausto Quintana, así como la estudiante Alejandra Solano, como moderadora, se proporcionó este dato como una de las razones para debatir sobre los fenómenos de la crisis ambiental y proponer soluciones interdisciplinarias.
Efraín Dávila, maestro en Relaciones Internacionales, con líneas de investigación como cambio climático y análisis del extractivismo, explicó que esta actividad significa la explotación desmedida de la naturaleza para cumplir con el consumo de acumulación de capital.
Explicó que este elemento se integra en el sistema de la economía actual, a través de la ventaja comparativa, un principio del teórico David Ricardo, quien explica cómo los países se especializan en producir una mercancía para beneficiar su productividad, lo que, en el caso de las agroproducciones, y según el teórico Douglas North, causa daños al balance de los ecosistemas al introducir la misma especie de cultivo en la mayor parte de territorio posible.
Otros problemas de la concentración de producción son que los países no industrializados no se benefician del modelo de intercambio internacional, ya que compran lo que no se produce en su geografía, pero no cubren la cantidad necesaria para la exportación. La masividad reduce el valor de la producción y la mano de obra, por lo que aun cuando se oferten productos baratos son obsoletos e implican mano de obra e inversión tecnológica de mala calidad y poco sostenibles, dada la susceptibilidad a la demanda del mercado, lo cual causa problemas como desplazamientos forzados por afectación del hábitat, contaminación, deforestación y violencia por la disponibilidad de recursos. “Por ejemplo, desde 2003, la producción mundial de aceite de palma, trigo y cebada crecen al mismo ritmo que la población mundial”

Lic. Verónica Gómez. Foto: Iván Recinos
Verónica Gómez, participante en la 17ava. Escuela de Investigación en Energía, del Instituto de Energías Renovables, dijo que al estar el progreso vinculado con el acceso y la disponibilidad a la energía, la seguridad energética debe ser prioridad para los Estados, a fin de lograr niveles de vida más alta. “Si alguien no tiene estufa y quema leña, es nocivo para la salud”.
También argumentó que si bien no se podrá prescindir en su totalidad de combustibles fósiles, reducir las emisiones de dióxido de carbono ayudaría a frenar la crisis ambiental, pues la Agencia Internacional de la Energía señala que el carbono pertenece al sector energético más importante a nivel mundial.
Recordó que el confinamiento no ayudó a contrarrestar las emisiones de carbono. “En 2020, el consumo de energía se redujo en un 4% y las emisiones de carbono en un 3.8%, pero en 2021 aumentaron 4.6 y 4%, respectivamente”. Mencionó que debido a que los recursos son también estratégicos para los Estados, como el gas en la guerra en Ucrania, los recursos naturales y el concepto de seguridad energética deben ampliarse y ponerse al lado de alimentación y salud, en los preceptos de seguridad humana; asimismo, deben evaluarse como la capacidad “de un Estado para garantizar la satisfacción total de las necesidades del suministro energético de la sociedad, valiéndose de acuerdos justos y aminorando el impacto ambiental

Dr. Fausto Quintana. Foto: Iván Recinos
El doctor Fausto Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad y experto en desarrollo sostenible y cambio climático, afirmó que la “globalización afecta los procesos ecológicos a escala planetaria y explota cada vez más la naturaleza”. Refirió que la actividad humana de sobreproducción provoca crisis financieras, demográficas y migratorias, por la pérdida de la biodiversidad. Citó el pronóstico de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que indica que para 2040 habrá un crecimiento de la demanda energética en países como China, Estados Unidos e India.
También refirió que para final de siglo se calculan 12,000 millones de habitantes en el mundo, lo que podría ser una presión para sistemas ecológicos, como los bosques tropicales. Subrayó que la discusión se vuelve política cuando hay propuestas para el desarrollo regional y que los análisis académicos deben proporcionar propuestas para la práctica, que contribuyan, junto con la democracia y la transparencia, a los procesos de descarbonización. Difirió de la propuesta de la licenciada Gómez, al externar que sociedad civil y empresas deben participar, no sólo los Estados, y que la acción debe ir más allá de la incorporación del concepto a la seguridad energética.