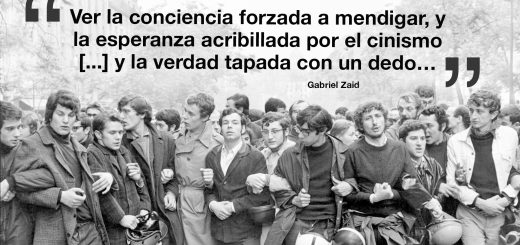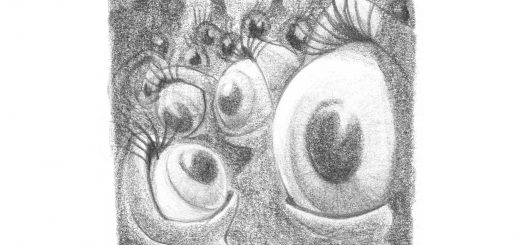Cifras de la violencia, un tema de género.

Teresa Incháustegui, Doctora en Ciencias Políticas señala cifras de violencia hacia la mujer en México. Foto: Emanuel Reséndiz y Ángela Alemán
Por violencia contra la mujer se entiende todo acto que, basado en la pertenencia al sexo femenino tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico, así como amenazas, coacción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o en la privada. Así lo señala la Declaración de Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General en diciembre de 1993.
El rasgo común es la pertenencia al sexo femenino; ser mujer es la única condición para recibir estos tratos. A primera vista esta formulación parece exagerada. ¿Cómo y por qué ser mujer otorga estatuto automático de víctima? Es aborto. Si las mujeres desafían este orden, tendrán que pagar las consecuencias.
«Jóvenes o viejas, feas o bonitas, ricas o pobres. No importa, somos todas iguales, equivalentes, intercambiables y desechables.» Desde la mirada patriarcal todas traemos este signo marcado en el cuerpo. Jóvenes o viejas, feas o bonitas, ricas o pobres. No importa, somos todas iguales, equivalentes, intercambiables y desechables. Cualquier hombre por el sólo hecho de serlo, vale y puede más que nosotras. No hay, frente a este orden, diferencias sociales, de raza, etnia, color, o clase que valgan; desde esas claves patriarcales una mujer será antes de todo “sólo una mujer”.
Esto parece ser el santo y seña de la indiferencia con la que muchas autoridades de nuestro país asumen la violencia ubicua que se ceba en la mujeres y las niñas. No hay otra explicación para interpretar las razones por las cuales, en muchas partes, los agentes encargados de la procuración e impartición de justicia hacen mutis ante flagrantes casos de violencia y abuso intrafamiliar (para no identificar ni sancionar a los responsables en el 90% de los decesos de mujeres, donde el Certificado de Defunción expedido por las autoridades forenses ha señalado la muerte debida a un probable homicidio).
Tal vez las consignas de que “hay muchas mujeres” y somos todas intercambiables (“a la que me engaña la mato, a la que se va la olvido”) sirvan para explicarnos por qué una parte muy importante del personal médico de los hospitales públicos, que en cumplimiento de la Norma 046 está obligado a reportar a las fiscalías los casos de violencia graves y recurrentes contra ellas, sólo se cumpla en un 60% en promedio. Sólo quienes creen en esas consignas podrán justificar que los directivos de hospitales realicen más reportes de casos de abuso sexual infantil al MP, cuando la víctima es varón, aunque este hecho sea mucho menos frecuente en niños que en niñas. Hay mucho prejuicio y privilegio jugando simultáneamente detrás de todo esto.
La violencia es hoy día una experiencia cotidiana para las mexicanas. Al interior o fuera del hogar, pasando por las violaciones a niñas y adolescentes en el seno de las familias, entre parientes o conocidos; al acoso callejero, laboral o escolar; los feminicidios públicos, las desapariciones, la trata con fines de explotación sexual se multiplican. Así lo estableció un estudio realizado en 2012 por un grupo de académicos reconocidos basándose en la frecuencia de asesinatos de mujeres, ya que según el tipo penal de cada entidad no todos pueden ser considerados feminicidios.
¿Qué está pasando? ¿Hay en efecto una mayor incidencia de este fenómeno en la vida de las mexicanas hoy? ¿O somos presas de un efecto vidriera porque disponemos de más registros y denuncias de las víctimas que hace 20, 30 o 40 años?¿Hay algo nuevo en esto? ¿O la violencia que presenciamos en cruentos sucesos cotidianos sólo es efecto de la hipercomunicación que ahora existe con las redes sociales?
«Esta violencia que ha sido ampliamente tolerada por las víctimas y naturalizada por los perpetradores tiene un claro sesgo de género.» Tengo tres proposiciones para responder estas preguntas. La primera es que en efecto tenemos datos de que la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades no respeta edad ni condición y está presente en la vida de las mexicanas desde los cero a más de 70 años. Y que esta violencia que ha sido ampliamente tolerada por las víctimas y naturalizada por los perpetradores tiene un claro sesgo de género.
Nuestra línea base es reciente, a partir de la primera Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) (INEGI-INMUJERES, 2002), y una docena de fuentes estadísticas del propio INEGI. Los datos más antiguos y confiables de presuntos homicidios de mujeres son de fines de los años setenta. En violaciones, hasta 1992 los registros judiciales contaban a “personas violadas” sin identificar el sexo de las víctimas, aunque sotto voce las autoridades reconocían que 97% de casos eran mujeres.
De acuerdo a las cifras de INEGI (ENDIREH 2011), en México sólo 3.3 de cada 10 mujeres no ha sufrido alguna forma de violencia en la infancia, ni con su pareja. Mientras, la Secretaría de Salud (ENVIM, 2006) encontró que entre 7 y 13% de las usuarias de los servicios de salud habían sido víctimas de abuso sexual antes de los 15 años de edad; la mayoría cometidos por familiares o conocidos de las niñas; menos de 20% de estos casos fueron atribuidos a desconocidos.
La impunidad de estos abusos queda clara, ya que menos de 10% de las mujeres entonces adolescentes víctimas de estos delitos, lo denunciaron ante alguna autoridad, argumentando vergüenza, temor o miedo a no tener crédito de sus familiares, sin contar con que, en no pocas ocasiones, estos abusos se producen con conocimiento de la madre. Estos casos se presentan además tanto en las altas esferas sociales como en las más bajas. No es cuestión de clase, pero entre la población indígena que fue encuestada, las mujeres reportaron haber sido vendidas de niñas o adolescentes, u obligadas a iniciar su unión de pareja en contra de su voluntad.
Otra encuesta que explota la violencia en el noviazgo encontró que entre 3 y 11% de las adolescentes sufre violencia física por parte de su amigo o novio. Mientras, entre 4.6 y 8.2% experimenta violencia sexual. En las escuelas, 28% de las adolescentes estudiantes de nivel medio superior ha vivido situaciones de acoso escolar con otros compañeros y compañeras, ya sea como víctimas, agresoras o ambas. Alrededor de 4% de las escolares fue también objeto de violencia física por parte del personal docente y directivo de las escuelas.
Para construir este perfil tenemos los datos del Subsistema de Atención a Lesiones por Violencia que se ofrece en clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud. Al analizar cómo se distribuyen las lesiones y las víctimas vemos claramente que en la violencia no familiar, la que se presenta en espacios públicos, calles, centros deportivos, de trabajo o comerciales, etc., las víctimas y victimarios son hombres. Esta es la violencia callejera entre hombres conocidos y desconocidos con el pico más grande de estas manifestaciones en los 18 a 20 años. El rango de edades con mayor frecuencia se ubica entre los 15 a los 35 años.
En cambio, en la violencia familiar, que puede tener lugar tanto en las viviendas como en los espacios públicos, entre familiares o cónyuges, las mujeres son las más frecuentemente lesionadas. Las edades de estas víctimas no están tan concentradas como en el caso anterior, ya que los datos se distribuyen entre los 18 a los 45 años, con el pico más pronunciado en los 30 años, aunque encontramos un buen porcentaje de víctimas entre 45 y 50 años
Estos datos cruzados por el tipo de violencia fortalece la hipótesis de partida. En el caso de las mujeres que llegan a los hospitales lesionadas de alguna forma, el sujeto activo de la violencia es su pareja, cónyuge o novio en más del 78% de los casos; otro familiar, 12%; el padre, 5%; algún padrastro, 1.5%, un hijo, 3%. En cambio, entre los hombres, las fuentes de las lesiones por violencia son más diversificadas. Poco más del 50% es violencia intrafamiliar con algún otro pariente de sexo masculino; 20% con la pareja; 12% con el padre; la madre es fuente activa de agresión en 5% de los casos, generalmente de niños menores de edad; 2% de la violencia es producida por desconocidos, y 4.5% por un hijo.
Es importante notar que todas las formas de violencia muestran un patrón muy sexista. Esto es, los hombres suelen ser al propio tiempo víctimas y perpetradores de agresión entre sí, como hacia las mujeres. En ambas direcciones se trata de violencia basada en el género. Por un lado, una violencia entre hombres es muestra de su virilidad; expresión de una masculinidad centrada en la manifestación de fuerza y valor ante sus pares. Por la otra, una violencia igualmente extendida en contra del género femenino para mostrar quién manda y cuál poder debe estar encima de otro en las relaciones humanas.
Teresa Incháustegui Romero
Doctora en Ciencias Políticas por la FLACSO. Actualmente es Directora General de Inmujeres-CDMX