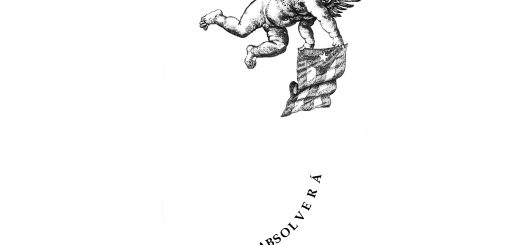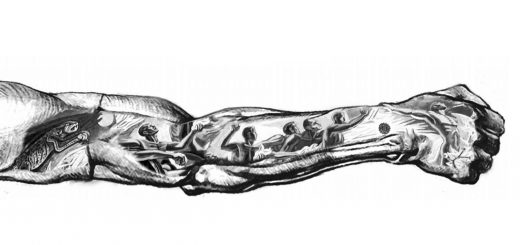Carta a una joven desencantada con la democracia

En esta temporada electoral hemos querido recuperar un capítulo del libro Cartas a una joven desencantada con la democracia, de José Woldenberg, publicado por Sexto Piso en 2017. La misiva XIV refiere, precisamente, el valor civilizatorio que tienen las elecciones. Ilustración: Ángela Alemán
Ciudad de México, 20 de marzo de 2017
Estimada: Me dices ahora que las elecciones te producen sopor. Que las observas de lejos y con desgana. Que como en las noches, te parece que todos los gatos son pardos. Y eso que apenas despuntan las del estado de México, Coahuila y Nayarit y todavía se ven un poco (solo un poco) lejos las de 2018. A lo mejor estamos en el cuento de nunca acabar. Porque en esa materia sí tenemos un diferendo grande. Permíteme explicarme.
Lo mejor de las elecciones son las propias elecciones. Y no se trata de una tautología. El solo hecho de que se lleven a cabo auténticos comicios es una “gran cosa”, precisamente porque no parece una gran cosa. Se trata de un procedimiento aparentemente rutinario que tiene un enorme significado. Escribo “en apariencia” no porque no sea una rutina, sino porque no tenemos más de 20 años de contar con elecciones competidas, libres y equitativas.
«Se trata de la fórmula que permite la substitución de los gobernantes sin derramamiento de sangre» Las elecciones son una construcción civilizatoria, el único método que permite la coexistencia y competencia de opciones políticas no solo diferenciadas sino incluso enfrentadas. Se trata de la fórmula que permite la substitución de los gobernantes sin derramamiento de sangre (ooooootra vez Popper); que presupone que la diversidad política es un capital que debe ser preservado y que es menester edificar un cauce para su expresión; que intenta construir un puente entre gobernantes y gobernados –así sea frágil y momentáneo-; que permite el ejercicio amplio de las libertades; que desata adhesiones, esperanzas, energías sociales; que nos obliga a vivir y convivir con los otros, en el entendido que esos otros tienen una existencia legítima.
No obstante, nuestras elecciones transcurren, en efecto como tú dices, acompañadas de desprecio, distancia crítica e incluso sorna (por lo menos en el mundo de la opinión publicada). Como si produjeran un halo de malestar que les fuera intrínseco y que impide observar lo sustantivo y apreciarlo. Cuatro fuentes –creo- alimentan esas reacciones. Tú me dirás si crees que estoy equivocado.
- A) Los que ven en ellas una fórmula insípida, incolora, aburrida de cambio político. Quienes desearían métodos más vigorosos, coloridos, incluso traumáticos y dramáticos de transformación. Quienes ensueñan cambios revolucionarios, absolutos, radicales; o quienes en nombre de un orden que flota en sus cabezas no desecharían las asonadas o los golpes palaciegos. Y tienen razón: las elecciones se encuentran en las antípodas de esas fórmulas de mutación política porque sus premisas se encuentran a kilómetros de distancia de toda idea redentorista. Hay que decir, sin embargo, que esas posiciones son declinantes, que no tienen ni la fuerza ni la implantación de la que gozaron en el pasado, y que hoy tenemos un gran consenso político en el método electoral. ¿Entonces qué?
- B) A quienes les parece muy poca cosa las elecciones porque no son capaces de resolver los “verdaderos” problemas del país. Ni la desigualdad, ni la falta de crecimiento, ni la delincuencia, ni la violencia intrafamiliar, ni la sudoración de los pies, son resueltos por las elecciones. Y en efecto. Tienen razón. Lo que sucede es que las elecciones –y en general la democracia- está diseñada para solucionar dos problemas específicos pero cruciales: el de la coexistencia de una pluralidad de opciones políticas y el de ofrecer una vía institucional y pacífica para nombrar y remover a gobernantes y legisladores. Creo que el problema número uno de México es el de su oceánica desigualdad, pero estoy convencido que para atender esa profunda falla estructural es mejor tener elecciones que no tenerlas. Y lo mismo se puede decir del resto de los temas. No sobra decir que las campañas son el mejor momento para que los diagnósticos y propuestas de los partidos –es decir, las soluciones a los problemas- logren captar la atención y el apoyo de los ciudadanos.
- C) Hay quienes abominan de las elecciones porque no están de acuerdo con algún o algunos de los eslabones del proceso. Todos los hemos oído y leído. Qué si son muy caras, que si duran mucho, que si los spots resultan insoportables, que si se vulnera la libertad de expresión porque no se puede comprar publicidad, que si el IFE es un elefante blanco, y síguele tú. Ven un árbol cucho y no aprecian el bosque. A diferencia de las dos anteriores, en este caso no se expresa un desacuerdo con las elecciones, sino solamente con alguna (s) de sus caras (s). Bueno, pues en estos casos todo está a discusión. Dado que no existe un modelo electoral único y de exportación, muchos de los eslabones se pueden rediseñar, tomando en cuenta que todo es perfectible.
- D) Pero quizá la fuente de malestar más extendida sea que a muchos no les gustan los competidores. Son como aquellos fans del futbol que no están dispuestos a ver un juego entre Dorados y Murciélagos, pero que prenden la televisión para embriagarse con un encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid. Son a los que no les gustan los partidos y candidatos que aparecen en la boleta, que quisieran otros. Pues bien, para ello debe existir una solución: volver a abrir las puertas para que aquellas corrientes políticas o grupos organizados que no se identifican con ninguna de las ofertas existentes puedan generar sus propias agrupaciones y participar en elecciones. Desandar el camino que la legislación ha transitado en los últimos años y que consiste en elevar los requisitos para que nuevas organizaciones puedan obtener su registro como partidos políticos. Que aquellos que quieran participar puedan hacerlo. Y si tú te encuentras en ese caso ojala encuentres una vía y un colectivo para entrarle.
Déjame contarte. En una mesa redonda previa a la jornada electoral del 2015, Carlos Bravo Regidor afirmó que nuestro acercamiento a las elecciones era distinto por razones generacionales. Respondí que, en efecto, los años y la experiencia vivida influían en nuestras respectivas visiones.
Cuando tuve la edad para votar por primera vez para presidente, aparecía en la boleta un solo candidato. Fue el año en que Jorge Ibargüengoitia, con su afinada ironía, escribió en Excélsior: “Cada seis años, por estas fechas, siento la obligación de dejar los asuntos que me interesan para escribir un artículo sobre las elecciones, que es uno de los que más trabajo me cuestan. Puede comenzar así: “el domingo son las elecciones, ¡qué emocionante!, ¿quién ganará?” (Instrucciones para vivir en México). Además, los votos se contaban en los consejos distritales una semana después, y se podría haber hecho un mes o dos meses después, porque todos sabíamos quién era el triunfador. Nadie realizaba encuestas previas, no se hacían exit polls ni conteos rápidos ni se requería de programas de resultados preliminares. El ganador se proclamaba como tal y a otra cosa mariposa.
«[…]no puedo negar que el transcurso del tiempo imprime un sentido diferente a las cosas y que las perspectivas generacionales tienen que ser por supuesto distintas. Pero aunque la pasión se enfríe, créeme que no se ha inventado un método superior al electoral para dirimir quién debe gobernar y quiénes deben legislar.» En aquel año (1976), el Partido Comunista Mexicano, sin registro, postuló a Valentín Campa para Presidente de la República. Voté por él. En el periódico Oposición (Nº 144, 10-julio-76) del propio Partido se anunció a ocho columnas que Campa había obtenido alrededor de 1 millón 600 mil votos. La cifra, se decía, era el resultado de una encuesta realizada por el propio PCM. No obstante, mi voto, como el resto de los que escribieron el nombre del respetado sindicalista en la boleta, no se contó. Fue anulado.
La crisis postelectoral de 1988, en la cual se calló y se cayó el sistema… de cómputo electoral, puso sobre la mesa de discusión la necesidad de ofrecer resultados confiables y rápidos la misma noche de la elección. Y así se inventaron –para México- los conteos rápidos y el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Recuerdo al Dr. Carpizo en 1994 desplegando sus mejores artes para convencer a las empresas televisivas, periódicos, ONG’S, grupos de observadores, agrupaciones empresariales, para que realizaran sus propios conteos rápidos, bajo el entendido que si todos ellos se hacían con la técnica adecuada (en base a una auténtica muestra representativa), los resultados deberían coincidir, y de esa manera se generaría un círculo de confianza. Fue el año en que el IFE, por primera vez, diseñó un programa de resultados preliminares y se debatió –con fuerza- si las cifras debían ser dadas a conocer desde la primera casilla computada o hasta que el programa hubiese acumulado por lo menos el 15% de las mismas, porque se temía que al inicio las tendencias fueran muy erráticas. Por cierto, ganó entonces esa segunda opción.
Por ello, me siguen deslumbrando los resultados coincidentes que arrojan el conteo rápido (que permite al INE ofrecer cifras de las tendencias a las 11 de la noche), el PREP (casi un censo de las casillas) y los cómputos oficiales que se realizan tres días después. Tomo los números del magnífico artículo de Carlos A. Flores, “Saldos y novedades” que aparece en la revista Voz y voto de julio de 2015. El conteo rápido nos informó que la votación de los partidos fluctuaría entre los siguientes rangos: PAN 21.47 y 22.20 por ciento; PRI 29.87-30.85; PRD 11.14-11.81; PVEM 7.15-7.55; PT 2.78-3.02; MC 6.31-7.43; PNA 3.88-4.14; Morena 8.80-9.15; PH 2.20-2.31; ES 3.40-3.61. Cuando el PREP cerró al día siguiente con el 98.63 por ciento de las casillas computadas, los porcentajes, por supuesto, estaban dentro de los rangos anunciados por el conteo rápido: PAN 22.01; PRI 30.66; PRD 11.41; PVEM 7.44; PT 3.03; MC 6.32; PNA 3.95; Morena 8.83; PH 2.26 y ES 3.48. Y cuando se llevó a cabo el cómputo en los 300 distritos, lo que incorpora al 100% de las casillas, las diferencias fueron en centésimas: PAN 22.10; PRI 30.69; PRD 11.43; PVEM 7.27; PT 2.99; MC 6.41; PNA 3.92; Morena 8.82; PH 2.26; ES 3.50.
A mí, ya lo dije, me sigue si no asombrando (porque no es magia), si fascinando. Pero entiendo que los más jóvenes lo vean como una rutina más que se cumple como debe ser y punto.
Recuerdo que hace unos años leí que cuando aparecieron en la capital, a fines del siglo XIX, las primeras bombillas eléctricas en el centro de la ciudad, la gente se reunía en torno a ellas, y en el momento en que prendían, entre asombrada y contenta, empezaba a aplaudir. ¿Será que yo sigo celebrando el alumbrado público?
Déjame intentar decirlo de otra manera. Porque no puedo negar que el transcurso del tiempo imprime un sentido diferente a las cosas y que las perspectivas generacionales tienen que ser por supuesto distintas. Pero aunque la pasión se enfríe, créeme que no se ha inventado un método superior al electoral para dirimir quién debe gobernar y quiénes deben legislar.
- Están por cumplirse 20 años de una jornada electoral que supuso el quiebre entre un antes y un después. El tránsito franco hacia un sistema electoral sin exclusiones, imparcial y equitativo. Un poco de historia: en 1977, luego de unas elecciones insípidas, con un solo candidato a la Presidencia de la República y en medio de un país convulsionado por conflictos de muy diversa índole, se abrió la puerta para que los partidos a los que se mantenía artificialmente segregados del mundo institucional pudiesen ingresar a él; en 1990, luego de la profunda crisis postelectoral de 1988, se construyeron las instituciones para ofrecer imparcialidad y certeza en los procesos comiciales; y en 1996, por fin, se tomaron cartas para edificar un piso medianamente equitativo para la contienda.
El 6 de julio de 1997 postularon candidatos 8 partidos políticos, el padrón alcanzaba los 53 millones de personas, se instalaron 104 mil casillas y para atenderlas se nombraron a 733 mil funcionarios, titulares y suplentes, que eran ciudadanos que habían sido sorteados y capacitados para cumplir con la estratégica labor de recibir y contar los votos de sus vecinos, en el 99.6 por ciento de las urnas hubo representantes de al menos dos de los partidos competidores, en paralelo se celebraron elecciones infantiles con la idea de socializar a los niños en las rutinas de la democracia; por primera vez se eligió al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y además seis gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos y por supuesto a la Cámara de Diputados.
«Los tiempos del pluralismo equilibrado irrumpían y transformaban no solo la mecánica de la política sino generaban ilusiones –a veces desbordadas- en la sociedad.» Los resultados desataron esperanzas mil y no fueron impugnados. El PRI ganó las gubernaturas de Campeche, Colima, San Luis Potosí y Sonora. El PAN las de Nuevo León y Querétaro y el PRD la jefatura de gobierno de la capital. Y por primera vez ningún partido alcanzó la mayoría absoluta de los asientos en la Cámara de Diputados. Los partidos opositores que refrendaron su registro y lograron contar con diputados (PRD, PAN, PVEM y PT) sumando sus representantes tenían más de la mitad más uno de los votos y modificaron incluso el ritual de instalación de aquella Cámara. Las seis reformas sucesivas, a lo largo de 20 años, ofrecían sus frutos: competencia regulada de manera imparcial en un terreno de juego más o menos parejo. La larga, tortuosa y difícil transición había terminado, ahora existían partidos implantados, capaces de competir entre ellos, lo que generaba fenómenos de alternancia y cuerpos legislativos en los cuales ninguno de ellos podía realizar su simple voluntad. Fue emocionante sin duda. Los tiempos del pluralismo equilibrado irrumpían y transformaban no solo la mecánica de la política sino generaban ilusiones –a veces desbordadas- en la sociedad.
- Hace casi 45 años, el 24 de noviembre de 1972, Jorge Ibargüengoitia nos recordaba en Excélsior que “para percibir cambios con claridad, no hay como alejarse por un tiempo y después regresar”. No le costaba trabajo hallar ejemplos: “Encontrar en la avenida Juárez, veinte años después, a la que fue el gran amor de nuestra vida; regresar a la ciudad donde nacimos y encontrarla modernizada, pasar por la casa que habitamos en la niñez y encontrarla terreno baldío o edificio nuevo, etc.” (¿Olvida usted su equipaje? Planeta. México. 2016). El tiempo transforma y decanta las relaciones, el espacio público, los objetos y nuestro hábitat. Todo lo modifica. Nada queda intocado.
Extiendo uno de los ejemplos de Ibargüengoitia: 20 años después, digamos que también en la avenida Juárez, uno encuentra a su ex pareja. Recuerda quizá la atracción, las ilusiones, la pasión que envolvió aquella relación. Días y años felices, plenos, esperanzadores. Había una especie de carga eléctrica que como aura acompañaba a los dos. Veinte años después, por sorpresa, ya lo dije, se reencuentran. Y si la ruptura no fue traumática, sino en buenos términos, entonces lo más probable es que el encanto, las alucinaciones, el entusiasmo y la fogosidad que rodeó a aquella relación, se haya transformado en cariño y en una especie de aprecio reposado. No más delirio ni exageración, sino un apego tranquilo y apacible.
Veinte años después de aquellas vibrantes elecciones de 1997, las emociones que suscitan son similares a las que produce tropezar con un viejo amor.
Saludos.