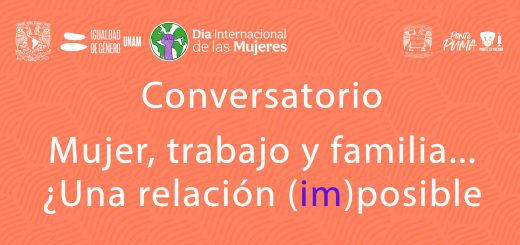Brasil, Colombia, Bolivia y Chile en el panorama latinoamericano
Por Lucio F. Oliver Costilla, profesor titular FCPyS

Mujeres de Bolivia. Foto: Pixabay
Tras el arribo al poder en enero de 2019 del capitán Jair Bolsonaro en Brasil y después del golpe militar de noviembre de ese mismo año en Bolivia, empezó a aparecer en los medios la idea de que habría acabado el ciclo progresista en la región y se habría iniciado un nuevo ciclo de carácter neoliberal autoritario de ultraderecha. Tal aseveración se mostró como meramente intelectualista, producto del pesimismo de los individuos aislados que piensan que la historia pasa por ellos. Los problemas estructurales, los procesos históricos, las luchas sociales y la capacidad crítica de las sociedades no desaparecen por decreto.
Hoy Brasil, Colombia, Bolivia y Chile se añaden a la lista de gobiernos progresistas de América Latina. Con ello, es quizá la primera vez que están juntos con una misma orientación, los cinco grandes del área: Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile. ¿Qué significa, qué fuerza tienen y a dónde puede conducir esa extraordinaria virada del perfil político estatal de los gobiernos recién electos de nuestra región? En particular ¿qué bagaje tienen los procesos y los dirigentes de los cuatro países que recientemente también han optado por el rumbo del cambio?
La coyuntura actual abre grandes potencialidades para proyectos de articulación política de Estados que reivindican autonomía relativa del Estado, una soberanía con independencia, una profundización de la democracia abierta a una cultura política crítica de masas, cuidado ambiental y soberanía alimentaria, potenciar una multipolaridad mundial, el apoyo mutuo entre países periféricos dependientes y una toma de la integración económica regional. Es importante por ello la articulación y la construcción colectiva de una dirección conjunta de los cinco países grandes, en concordancia con los medios y pequeños como Bolivia, Honduras, Venezuela, Cuba y Perú.
La elección de los cuatro gobiernos arriba mencionados derrotó la creciente ocupación del Estado por las extremas derechas políticas de sus países, que surgieron ante la dificultad de las democracias liberales para mediar los conflictos internos; su objetivo declarado es continuar con la concentración y centralización de capital en manos de los grupos financieros transnacionales e internos, y alentar la fascistización de las sociedades.

Río de Janeiro. Foto: Pexels
Un elemento, que no obstante las tendencias señaladas, explica el triunfo de fuerzas progresistas en los cuatro países que comentamos fue el surgimiento y consolidación de un bloque de poder de diversos movimientos sociales de trabajadores y sectores medios sensibles —desempleados, ambientalistas, educadores, feministas, negros, comunidades originarias, barriales, etcétera—, una elevación de la cultura política democrática de masas de resistencia social a las políticas neoliberales, y la aparición de nuevas concepciones críticas, políticas, de las fuerzas dirigentes que ocupan los nuevos gobiernos.
Desde la perspectiva de las ciencias sociales y políticas se tienen que considerar algunas cuestiones para entender las posibilidades y dificultades de cristalizar una orientación progresista común de estos nuevos gobiernos. Primeramente, que cada país es un proceso único y particular, con su historia, su población, sus problemas, sus luchas, sus fuerzas, conflictividades y retos propios. Y, en segundo término, el hecho de que subsisten diferencias programáticas y políticas entre los distintos progresismos, y no es el caso de pensar que se pueden menospreciar o eliminar por decreto de nadie.
Un problema común de los gobiernos progresistas recién electos es que sus fuerzas políticas dirigentes han sido llevadas al gobierno por las mayorías, no para enfrentar los grandes problemas estructurales, sino para administrar con criterio social la crisis y para conciliar a la nación después de décadas de proyectos neoliberales excluyentes, precarizadores y fragmentadores de la sociedad. La interrogante más fuerte es si las nuevas políticas a aplicar podrán generar la cohesión social, el crecimiento económico con soberanía económica, recuperar la integración nacional popular, profundizar la democracia participativa y realizar reformas profundas.

Puripica, Departamento de Potosí, Bolivia. Foto: Pexels
En particular, las reformas son necesarias y urgentes en la región: económica, para crear una economía social y estatal soberanas; política, para modificar el uso patrimonial del poder de diputados, senadores y gobernadores; agraria, para hacer justicia histórica a la producción colectiva y la pequeña del campo; industrial, para recuperar la integración de cadenas productivas nacionales; urbana, para generar condiciones de vida digna de las masas populares; de medios y justicia (para eliminar la ocupación dirigente de esos espacios por las élites), entre otras.
Los gobiernos electos de Colombia, Brasil, Bolivia y Chile constituyen una refrescantemente nueva fuerza política: 1) junto con sus pares progresistas de los otros países abarcan toda la geografía regional: norte, centro y sur de América Latina; 2) sus pueblos y líderes han sido fogueados por la lucha de décadas y saben de política y de proyectos populares; 3) en sus naciones las masas populares están en movimiento y su triunfo no fue resultado de la pasividad de los rituales electorales, sino de la lucha activa de la sociedad; 4) Lula, Petro, Arce y Boric se reconocen en la lucha social y en sus propuestas de cambio. Pueden por tanto, ser un elemento de dirección colectiva democrática, nueva, de cambio popular en la región.
El nuevo progresismo podría ir más lejos que el anterior, a pesar de las instituciones actuales distantes de la sociedad, si incorpora el pensamiento crítico, eleva el nivel político de las mayorías, propicia la autonomía ideológica crítica de las masas populares, se mantiene unido a los movimientos sociales y abre espacio para la autodeterminación política de éstas.