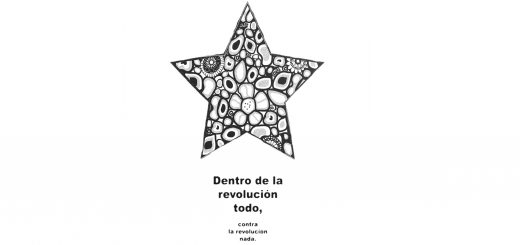A cincuenta años de 1968
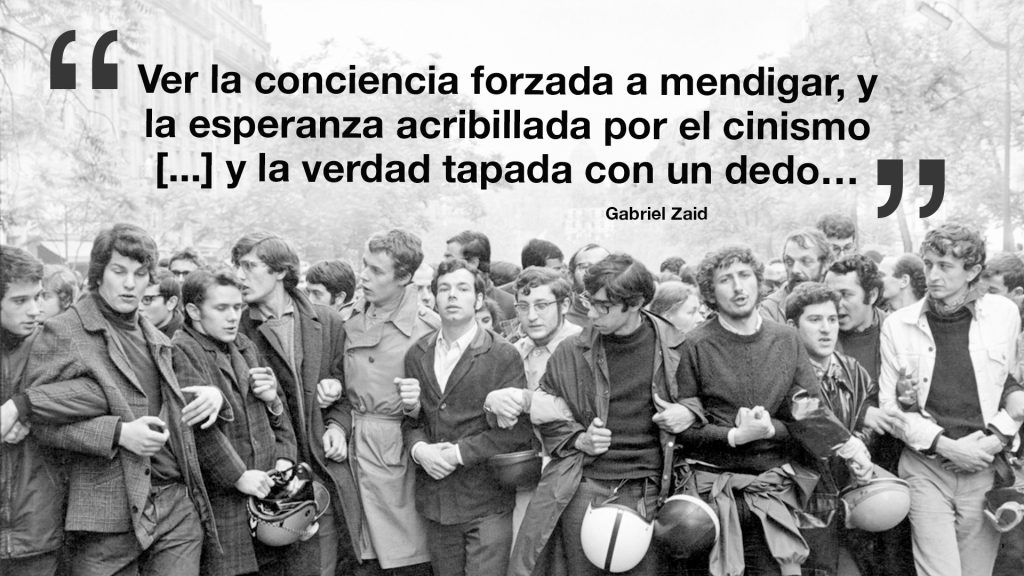
Extracto del libro «La imaginación y el poder. Una historia intelectual de 1968», de Jorge Volpi.
Al contrario de lo que suponía a principios de enero, 1968 no fue el año de la paz, ni de los transplantes de corazón, ni de las Olimpiadas. Tampoco el año que marcó el fin de la guerra de Vietnam. Ni siquiera fue el año de Armando Manzanero o de Fidel Velázquez y ninguno de los dos grandes intelectuales mexicanos en el exilio regresó al país, como hubiese querido el caricaturista Abel Quezada. En vez de ello, 1968 ha pasado a la historia, de modo casi exclusivo, como el año de las revueltas juveniles. Y, en México, como el año de la masacre de Tlatelolco. Doce meses, cincuenta y dos semanas, trescientos sesenta y cinco días transformados, sin más, en una sola fecha: 2 de octubre.
Los seres humanos tendemos a olvidar pronto o, en el mejor de los casos, a sintetizar los hechos en unas cuantas palabras. “El 2 de octubre no se olvida” fue el lema de los testigos de la matanza y el símbolo de que en realidad se esperaba que sí se olvidara. En contra de estas predicciones, no triunfó la amnesia. Al menos no del todo. Si bien el gobierno logró sepultar a los caídos de modo que jamás se pudiese saber su número exacto —como escribió Jaime Sabines en un poema—, no pudo silenciar a los miles que vivieron para contarlo y tampoco logró imponer su versión de los hechos sobre la de los estudiantes. Por el contrario, la imagen que ha quedado de 1968 se apega mucho más a la verdad histórica y esto ha sido así, en gran medida, gracias a quienes desde entonces han hablado de sus experiencias o han incorporado sus puntos de vista a la revisión de este momento capital. «Los seres humanos tendemos a olvidar pronto o, en el mejor de los casos, a sintetizar los hechos en unas cuantas palabras.»
Milan Kundera ha insinuado que a veces, cuando un libro es lo suficientemente importante, todos tenemos la impresión de haberlo leído: así sucede con La Biblia, con Aristóteles, con Shakespeare, con El Quijote. Lo mismo pasa, en cada época, con algunos textos y algunos nombres capaces de resumir y encarnar las preocupaciones de quienes permanecieron en silencio. La idea que tenemos de 1968 ha sido modelada, en gran parte, gracias a las páginas publicadas entonces por los intelectuales mexicanos. Su participación en el movimiento fue decisiva, aunque más por las frases que escribieron —por la historia que se encargaron de tramar— que por las marchas y mítines a los cuales se presentaron.
Desde luego, esto no quiere decir que las masas que tomaban las calles tuviesen amplios conocimientos de ideología marxista o que se dedicasen a leer, entre una concentración y otra, a Fuentes y a García Ponce, a Poniatowska y a Revueltas, a Paz y a Pacheco. De hecho, eran muy pocos quienes leían al Che y se transformaban en revolucionarios, menos aún quienes comprendían a Marcuse y se lanzaban contra la alienación, y casi inexistentes los que se sentían impulsados a derrocar al gobierno por las descaradas burlas de Monsiváis. Pero sólo en un espacio intelectual donde convivían y se mezclaban las ideas de hombres y mujeres como éstos pudo gestarse un movimiento como el que surgió en México en 1968. Debido a ellos, la principal bandera de los estudiantes, la democracia, halló un eco en la sociedad que, como ha señalado Octavio Paz, fue el “secreto de su instantáneo poder de seducción sobre la conciencia popular.”
Sin embargo, tampoco hay que llegar al extremo de convertirlos en responsables de lo ocurrido: hacerlo así significaría darle la razón a Díaz Ordaz y confirmar la conjura que él necesitaba imaginar detrás de los estudiantes. Una vez iniciado el movimiento, los intelectuales apenas pudieron hacer otra cosa que redactar proclamas y manifiestos, temer las detenciones y tratar de interpretar los hechos. Pero, si bien su acción directa fue escasa o ineficaz, no puede decirse lo mismo del impacto que, a la larga, sus opiniones han adquirido en la conformación de la opinión pública nacional. Vista así, la labor de quienes escribían en La Cultura en México y en otros medios críticos tuvo un valor efectivo. Los intelectuales mexicanos de entonces no sólo se dedicaron a compartir sus opiniones, aprobando o no las acciones del gobierno o de los estudiantes, sino que en verdad contaminaron a los lectores mexicanos con la vida intelectual del momento. La idea revolucionaria y su adopción en el tercer mundo, Sartre y Marcuse, la lucha por los derechos civiles, la relación entre la actividad literaria y la política, los movimientos estudiantiles en Europa y Estados Unidos, las vanguardias artísticas, las frustradas revoluciones de Europa del este: todos éstos fueron temas que de otro modo no hubiesen tenido la difusión que llegaron a alcanzar. Sin espacios como La Cultura en México, el país habría sido aún más intolerante y autoritario, más cerrado y represivo en ese año capital del internacionalismo que fue 1968.
Acaso fuese el presidente quien peor comprendió el papel que desempeñaron sus críticos en aquellos difíciles momentos. En un escenario que oscilaba entre la desconfianza y la necesidad de aplauso, Díaz Ordaz fue incapaz de asimilar la verdadera importancia de los intelectuales. Su constante temor a una conjura internacional, su obsesión por culpar a los “filósofos de la destrucción” de las revueltas y su pánico a la diversidad lo llevaron a crear un abismo entre ellos y su propio ejercicio del poder. Para él, todos sus opositores —los pocos a los que no había podido sobornar o atemorizar— constituían una terrible amenaza para la seguridad pública del país.
Ahora, uno no puede dejar de formularse algunas preguntas al respecto: ¿En realidad un viejo escritor como José Revueltas era tan peligroso como para perseguirlo durante meses hasta, por fin, encarcelarlo? ¿En verdad sus libros, llenos de contradicciones teóricas, eran un desafío para el Estado mexicano? ¿La renuncia de Octavio Paz vulneraba tanto la imagen de México como la Secretaría de Relaciones Exteriores se empeñó en hacer creer? ¿Era imprescindible encerrar a cientos de maestros universitarios? ¿Era un suplemento como La Cultura en México el verdadero refugio de los instigadores de la sedición?
Aunque a la luz de los años parezca risible el miedo demostrado por Díaz Ordaz, los hechos muestran que se sentía verdaderamente acosado por los intelectuales. La “conjura” revelada por Campos Lemus y Elena Garro es la prueba más obvia de que el presidente necesitaba justificar la represión y sancionar a sus detractores. De este modo, los reos no sólo eran unos jóvenes inmaduros, sino un grupo de perversos pensadores capaces de maquinar la ruina nacional. En nuestros días, la teoría de la Mano Negra parece un vodevil lleno de testimonios absurdos y contradictorios, y quizás por ello resulte aún más sorprendente que tantas personas, entre ellas el presidente de la república y numerosos intelectuales adictos al régimen, estuviesen tan convencidos de su solidez.
Por el contrario, los intelectuales de izquierda se habían limitado a ser testigos de las acciones de las autoridades, de los maestros y de los alumnos, severos cómplices de los revolucionarios, censores de la represión y, en fin, provocadores teóricos y nunca efectivos de los desórdenes. Parafraseando a Borges, los conjurados mexicanos de 1968 no habían hecho otra cosa que tomar “la extraña resolución de ser razonables”.
¿Qué ha sucedido en México a partir del 2 de octubre de 1968? A pesar del entusiasmo desatado por la rebelión estudiantil, durante los meses posteriores a la masacre, los afanes revolucionarios y democráticos de los jóvenes y de la sociedad mexicana en su conjunto fueron silenciados de manera brutal. Tlatelolco no sólo fue una infamia, sino un golpe de efecto cuyo objetivo era cancelar, de una vez por todas, cualquier deseo de transformación.
Como señaló con crueldad un comentarista, en los meses posteriores a la masacre la situación política del país era mucho peor que al inicio del año: en las cárceles había más presos políticos que nunca, la represión policial se había recrudecido, nunca se llegó a entablar un diálogo público entre el gobierno y los estudiantes y, para colmo, había que lamentar cientos de muertos inocentes. Las opiniones contrarias a las decisiones presidenciales fueron censuradas sin miramientos y aun espacios más o menos libres como Siempre! o Excélsior tuvieron que plegarse, de un modo u otro, a la verdad oficial. Las ricas discusiones y los apasionados análisis que habían llenado las semanas anteriores desaparecieron de las páginas de diarios y revistas como si no hubiesen existido. En medio de este asfixiante silencio, sólo una extraña forma de protesta, la poesía, logró abrirse camino como último refugio de la imaginación crítica.
«[…] le otorgó al candidato la legitimidad que anhelaba, y logró que la opinión pública olvidase por un buen tiempo que él había sido el secretario de gobernación encargado de sofocar a los estudiantes.» Por su parte, luego de la conmoción, el sistema político mexicano trató de seguir su propio curso. Díaz Ordaz no sólo se negó a lamentar lo sucedido sino que, hasta su muerte, continuó creyendo que había hecho lo correcto. Acaso si el siguiente gobierno hubiese mantenido esta línea dura la situación habría terminado por volverse insostenible o quizás la represión se habría generalizado, pero no fue éste el caso. En cuanto se convirtió en candidato a la presidencia por el partido oficial, Luis Echeverría se dio cuenta de que, para conservar el poder y obtener el respaldo de los ciudadanos, su régimen debía borrar el estigma de Tlatelolco. En Morelia, durante uno de sus discursos de campaña, Echeverría se atrevió a pedir un minuto de silencio por los estudiantes muertos. Esta incómoda ceremonia irritó profundamente a Díaz Ordaz, pero le otorgó al candidato la legitimidad que anhelaba, y logró que la opinión pública olvidase por un buen tiempo que él había sido el secretario de gobernación encargado de sofocar a los estudiantes.
En términos prácticos, resulta inútil querer explicar todas las transformaciones que el país ha experimentado a partir de la experiencia de 1968. Tlatelolco no debe ser visto como un parteaguas que divide la historia de México en un antes y un después, sino como un episodio central –acaso el más doloroso, pero no el único ni, quizás, el más importante– de la prolongada lucha por la democracia en el país. A cincuenta años de distancia, es necesario reconocer el terrible fracaso que el movimiento estudiantil sufrió el 2 de octubre y al mismo tiempo recordar que, en cambio, el espíritu libertario de Tlatelolco ha permanecido vivo desde entonces oponiéndose, una y otra vez, a la voluntad represora del estado. Quizás en nuestros días el autoritarismo ya no se concrete en hechos espectaculares y escandalosos como la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, pero continúa existiendo en la arbitrariedad y la injusticia que las autoridades siguen provocando o encubriendo en cientos de casos.
Por ello, en vez de erigir altares, de utilizar la historia como un arma política y de mediatizar el movimiento estudiantil como le ha ocurrido a la figura del Che, quizá sea más justo y relevante profundizar el análisis de las causas y razones de lo que ocurrió entonces. Y, acaso lo que podría ser más valioso, continuar alentando las transformaciones políticas que impidan que vuelva a ocurrir en México un acontecimiento semejante. Para lograrlo, habrá que perfeccionar nuestro sistema democrático, imponiéndole los controles necesarios para desterrar cualquier tentación autoritaria y los mecanismos que aseguren competencias electorales equitativas; aliviar las condiciones de marginación y miseria que azotan a gran parte de la población, reconocer la diversidad e impulsa el diálogo público –el derecho a disentir–, mejorar el nivel educativo, desterrar la corrupción y la arbitrariedad en la toma de decisiones, reformar la estructura y el funcionamiento de los cuerpo de seguridad para volverlos más eficaces y menos proclives a la represión y, last but not least, alentar un adecuado equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social.
» A cinco décadas de distancia, las ilusiones de 1968 podrían volverse reales, aun cuando las resistencias y los retos que faltan por vencer no sean menores que entonces. « Por fortuna, parece que desde hace unos años, ha comenzado a fraguarse una verdadera conjura en la cual millones de personas –entre ellas numerosos intelectuales– se ha sumado a la lenta y penosa tarea de socavar el orden autoritario por medios democráticos y pacíficos. Gracias a sus palabras, a sus obras y a su vocación crítica han contribuido a lograr la auténtica transformación de la vida política de México que está en marcha. A cinco décadas de distancia, las ilusiones de 1968 podrían volverse reales, aun cuando las resistencias y los retos que faltan por vencer no sean menores que entonces. Porque, en el fondo, el espíritu de Tlatelolco sólo triunfará verdaderamente cuando la democracia, la tolerancia y la justicia logren convertirse, al fin, en una realidad cotidiana.
Jorge Volpi
Escritor. Sus novelas han recibido reconocimientos como el premio Biblioteca Breve, Planeta-Casa de las Américas y el premio Alfaguara de Novela, entre otros. Actualmente es coordinador de Difusión Cultural UNAM