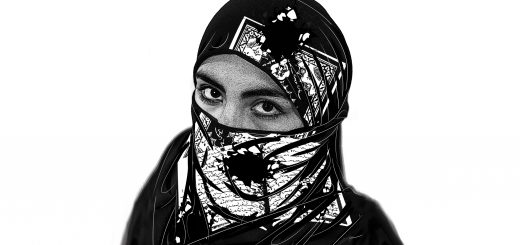La fundación de la Universidad Nacional

En esta entrega, Ma. de Lourdes Alvarado, Doctora en Historia por la UNAM hace una reflexión de los antecedentes de la Universidad. Ilustración: Adriana Godoy
El 22 de septiembre de 1910, como parte del programa de celebraciones del centenario de la Independencia, en medio de “esplendores reales y solemnidades circunspectas”, de acuerdo con los términos utilizados por Genaro García, cronista oficial de este aniversario, se llevó a cabo la fundación de la Universidad Nacional de México. El hecho de que la institución fuera inaugurada en medio de la conmemoración de las fiestas patrias ha propiciado que este acto haya sido considerado como un proyecto improvisado, producto exclusivo de la coyuntura política y, quizás, del interés oficial por lograr la aprobación de sus compatriotas, así como de la comunidad internacional, tan cara, como sabemos, para el gobierno de Porfirio Díaz.
Sin embargo, contra lo que una mirada superficial pudiera percibir, el proyecto universitario de Justo Sierra no fue un planteamiento coyuntural. Con excepcional paciencia y constancia, apoyándose en un reducido grupo de intelectuales y académicos que compartían sus ideas, el futuro ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes luchó largamente por ese objetivo, el que para 1910 contaba con un largo historial que se remonta a la década de los 70 del siglo XIX.
En efecto, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y motivado por el movimiento estudiantil conocido como “La Universidad Libre”, por medio del cual los alumnos de las escuelas nacionales intentaron expresar su creciente deseo de emancipar la ciencia de las “garras del Estado” o, dicho de otro modo, de redefinir la relación entre educación superior y gobierno, se hicieron las primeras declaraciones de que tenemos noticia en dicho sentido. Justo Sierra, entonces conocido por su incipiente labor periodística, tomó la pluma para abogar en favor de la libertad de enseñanza, de instrucción y profesional. A su juicio, el sistema educativo debía tener como base la difusión obligatoria de la enseñanza primaria, y como coronamiento “la elevación constante de la enseñanza superior por la libertad”. Confiaba en que, desembarazado el Estado de su papel de educador mediante la abolición del internado, en poco tiempo estaría capacitado para crear un sistema de enseñanza superior digno del porvenir. Mejor aún, podría independizar la enseñanza superior mediante la creación de universidades libres subvencionadas por el Estado.
El novel escritor ponía como ejemplo el caso de Alemania, país en el que se gozaba de plena libertad científica, gracias a lo cual, la cátedra estaba abierta a todas las ideas, las opiniones e, incluso, hasta los “caprichos de los hombres”, como el mismo Sierra decía. De esta forma –insistía–, el Estado jamás se atrevería a tocar “los sacrosantos fueros de la iglesia inmortal del pensamiento que se llama universidad”.
Pocos meses después, el futuro secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes retomaría el tema, ratificando la “incompetencia” del Estado en materias de ciencia y de religión, motivo por el cual, su misión, en lo que a instrucción pública se refería, debería concretarse a garantizar su financiamiento. Una universidad libre, insistía Sierra, habría de gobernarse exclusivamente por hombres de ciencia y por pedagogos, nunca por políticos.
Es claro, por tanto, que ya desde entonces estaban presentes algunos de los elementos vertebrales de su proyecto universitario; la aceptación de la universidad como solución institucional al problema de la educación superior, la obligación gubernamental de solventar la instrucción pública en todos sus niveles, la autonomía académica como condición básica del progreso intelectual y material de los pueblos y la pluralidad ideológica dentro de las aulas, en las que deberían tener cabida.
«El tiempo de crear la autonomía de la enseñanza pública había llegado”. A partir de entonces se sucedieron uno tras otro los foros en los que Sierra expresó y repasó sus consignas. Uno de los más significativos es, sin duda, su proyecto de creación de una Universidad Nacional presentado ante la Cámara en los inicios de 1881. En tal documento, indicaba ya que la institución estaría conformada por las escuelas Nacional Preparatoria, Secundaria para Señoritas, Bellas Artes, Comercio y Ciencias Políticas, Jurisprudencia, Ingenieros y Medicina, además de dos planteles innovadores, una Escuela Normal y una Escuela de Altos Estudios. Seguramente motivado por la reciente intromisión gubernamental en la elección del texto de lógica oficial para la Escuela Preparatoria, fundamental para el programa de estudios positivista, el maestro de historia y diputado federal concluía que “el tiempo de crear la autonomía de la enseñanza pública había llegado”.
Particularmente importante fue el discurso inaugural del Consejo Superior de Educación Pública pronunciado por Justo Sierra el 13 de septiembre de 1902, el cual fungiría como su plan de acción, tanto en el cargo de subsecretario de Instrucción Pública como en el de ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el último de los cuales ocupó a partir de 1905.
Aunque el «Plan de la escuela mexicana», como acertadamente se ha denominado a esta pieza oratoria, abarcaba múltiples aspectos, sus objetivos fundamentales se concretaban a dos puntos básicos. El primero de ellos consistía en transformar la educación primaria de simplemente instructiva en esencialmente educativa, mientras que el segundo se proponía organizar los estudios superiores mediante la creación de «un cuerpo docente y elaborador de ciencia a la vez, que se llamase Universidad Nacional». Confiaba que esta última institución serviría de «remate y corona al vasto organismo docente que sostiene el Estado».
Como ya se ha dicho, a lo largo de los años subsecuentes, Sierra continuó el plan trazado en 1902 y prefigurado tiempo atrás. Seguramente fueron varios los factores que impidieron la creación inmediata de la universidad, mas si confiamos en las propias palabras del funcionario, uno de los obstáculos de mayor peso fue la necesidad de encauzar y consolidar la enseñanza elemental antes de la fundación de una Universidad Nacional. Sin embargo, aunque inconfesos, los motivos políticos debieron ocupar un lugar nada despreciable.
Así, tras de un largo proceso, el viejo proyecto universitario se hizo realidad en septiembre de 1910; a partir de entonces, México contaría con una institución de estudios superiores con carácter nacional, eminentemente laica y abierta a todas las corrientes del pensamiento, tal y como 35 años atrás la imaginara Justo Sierra.
Ma. de Lourdes Alvarado
Doctora en Historia por la UNAM. Investigadora por el Instituto de investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE)