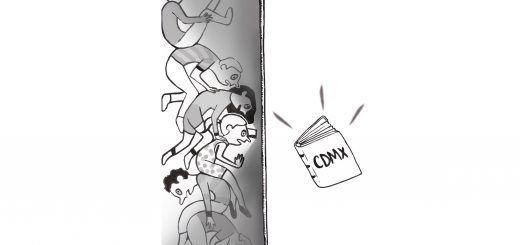Fidel Castro: El necio
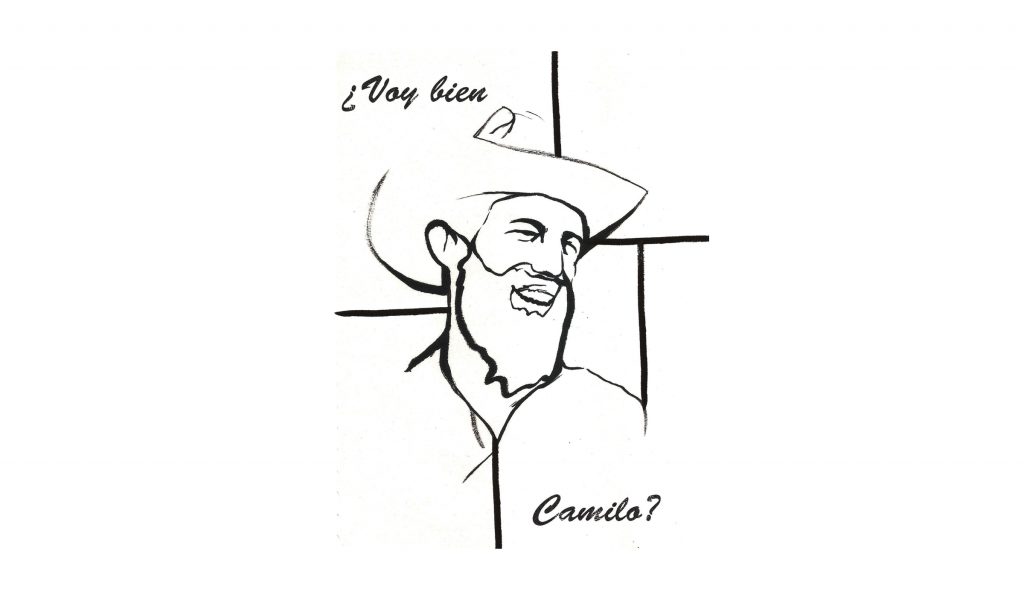
Verónica López Nájera, Doctora en Estudios Latinoamericanos, introduce su anécdota en Cuba y explica las acciones de Fidel Castro en la isla de Cuba. Ilustración: Adriana Godoy González
Tras la declaración oficial de la muerte de Fidel Castro el 25 de noviembre de 2016, no se hicieron esperar las reacciones mundiales que intentaban expresar el sentir por la desaparición de un referente de la historia latinoamericana y mundial, que desde la segunda mitad del siglo XX hasta ese momento, participó activamente en los acontecimientos regionales.
«¿Qué hizo Fidel Castro para ser considerado por algunos un dictador?» Sin embargo, las muestras de júbilo por su muerte también marcaron la agenda de quienes aportaron alguna reflexión por su deceso. ¿Qué hizo Fidel Castro para ser considerado por algunos un dictador? Esa tonalidad tan peculiar cuando se habla de Fidel, claro-oscura, refleja la ambivalencia del personaje y la dificultad de hablar de él sin asumir una postura política e ideológica.
No podemos entender el peso de su figura sin conocer la historia de la región latinoamericana, particularmente de la isla de Cuba, último bastión del colonialismo español, primer país que “como fruta madura” fue asumida bajo la vigilancia intervencionista de los Estados Unidos. La isla más grande del Caribe hispano, primera en llevar adelante un proyecto revolucionario de corte socialista, cercada implacablemente por distintas estrategias encaminadas a desestabilizar el orden revolucionario, como el bloqueo económico o la política migratoria de los Estados Unidos que daba asilo a cualquier cubano que pisara las costas del país del norte.
Pero la isla se mantuvo, a pesar del acecho multifrontal, empujando un proyecto de sociedad distinta que se basa en la igualdad, fraternidad y solidaridad entre los pueblos, sobre todo aquellos que en su momento fueron llamados del Tercer Mundo. Una política antiimperialista y un apoyo irrestricto por las causas justas y la lucha contra la opresión.
«[…]la individualidad, el culto al consumo y la libertad del sujeto como valores supremos.» Vivimos en una época, sin embargo, en que todos esos valores que Fidel encabezaba y promovía, suenan a discurso anquilosado. El mundo en el cual creció y participó como actor social, se resquebrajó con la caída del bloque socialista y los ideales que en algún momento alimentaron la posibilidad de la revolución en toda Latinoamérica; se desdibujaron frente a un nuevo modelo económico que promovía la individualidad, el culto al consumo y la libertad del sujeto como valores supremos.
«La posibilidad de vivir en un mundo más equitativo, se desmoronó.» En pleno auge de la ideología neoliberal, que se registró durante la década de los noventa en América Latina, y que coincidió con el periodo de la recuperación democrática en aquellos países del sur de América que habían vivido bajo dictaduras militares, la promoción del discurso democrático se convirtió en el principal baluarte de los ideales de transformación de las sociedades del Cono Sur, y la palabra “revolución”, aquella que incendió sueños y trazó caminos, que marcó el rumbo de miles de hombres y mujeres que creían en la justicia social, en la posibilidad de vivir en un mundo más equitativo, se desmoronó.
Así, el Fidel de la revolución cubana que luchó desde el 23 de julio de 1953 contra la dictadura que Fulgencio Batista, que estuvo preso y salió por una amnistía rumbo a México para reorganizar la insurrección, que volvió a Cuba y organizó el levantamiento final desde Sierra Maestra, que logró entrar victorioso el 1 de enero de 1959 a La Habana, que hizo huir a Batista una noche antes, ese Fidel que declaró el socialismo en su país, murió en un mundo que ya no podía traducir los valores que él representaba.
Por ello, poco se sabe en la actualidad de los ideales que movilizaron tanta energía social, que cautivaron a un pueblo y le dieron sentido, que asumieron los ideales del hombre barbudo como suyos. Y es que Fidel también construyó un pueblo, le dio agencia, lo colocó como sujeto de la historia, de su propia historia.
Por ello es necesario recordar la concepción de pueblo que tenía Fidel, formulada en su famoso texto La historia me absolverá: “Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa; la que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido la injusticia y la burla, generación tras generación; la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a dar para lograrlo, cuando crea en algo o en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma, hasta la última gota de sangre.”
II
Mi primer y única visita a la isla de Cuba fue en el año de 1998. En ese entonces me encontraba estudiando la licenciatura en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante ese viaje se mezcló mi primera experiencia en otro país y mi filiación con la revolución cubana. Desde niña crecí en un hogar en que eran familiares los nombres de Fidel y el Che, y las ideas del socialismo y la construcción de una sociedad mejor. La trova cubana era casi lo único que se escuchaba en casa; así que mi visita era una necesidad histórica en mi biografía personal. Asistimos a un encuentro de Casa de las Américas, el cual fue boicoteado por el gobierno norteamericano, que le negó la visa a casi la mitad de los congresistas que estaban contemplados para participar. Este acto fue una de las expresiones más claras de un imperio tratando de doblegar a un país socialista por la afrenta de existir. La batalla cultural, como el mismo Fidel tenía claro, pasaba por esos espacios académicos.
Mi visita se realizó pocos años después del llamado periodo especial, que significó un reajuste drástico en la economía del país tras la caída del socialismo “realmente existente” y el freno del apoyo de la Rusia socialista a la isla. Lo que vi y escuché rebasó mis expectativas, y durante la semana que estuve en Cuba se removieron las percepciones que yo tenía sobre la revolución cubana: la gente en las calles te ofrecía cualquier tipo de servicio –ron, tabaco, música y por supuesto, servicios personales-, e incluso se ofrecían a cocinar clandestinamente en sus propios hogares, comida tradicional cubana a cambio de algunos dólares. Las expresiones de la mayoría de las personas con las que tuvimos oportunidad de charlar eran francamente negativas: “Fidel era un tirano y la revolución un fracaso”. “La gente tiene hambre y deseos que un régimen socialista no puede cumplir.”
El periodo especial quizá fue uno de los momentos más críticos por los que atravesó la revolución cubana. Pero fue el pueblo cubano, que mantuvo una conciencia crítica, la que salvaguardó a partir de una disciplina férrea y de un ejercicio de austeridad asumida colectivamente, la posibilidad de que el proyecto revolucionario continuara.
«La cultura del consumo se presentaba seductora y la población parecía deseosa por dejarse seducir.» En pleno auge del modelo neoliberal y la globalización, a la isla llegaban noticias de la explosión mercantil del libre mercado. Mercancías del capitalismo que no se podían conseguir más que en ciertos lugares, destinados al turismo, fomentaban en la población nacional expectativas de un “mundo libre” que no conocían por dentro. La cultura del consumo se presentaba seductora y la población parecía, según mis primeros recorridos por La Habana, deseosa por dejarse seducir.
“La revolución se defiende” Tras esa primera impresión, con los referentes del “fin de la historia” en mi mente, tuve la impresión de que Cuba ya no era una sociedad distinta. Fue durante las últimas horas que pasé en la isla, charlando en el malecón con un estudiante cubano, compartiendo un cucurucho de maní, que pude valorar con más elementos lo que ahí, desde una mirada superficial, parecía estar aconteciendo. “La revolución se defiende”, me dijo el joven, sin dar mayor importancia a mis impresiones de los días anteriores.
Después del anuncio de la muerte de Fidel, recordé ese viaje, así como las impresiones encontradas que tuve y me surgió la pregunta sobre ¿qué permitió que Cuba lograra trascender el periodo especial? Tras la caída del bloque socialista, y con el subsecuente llamado “fin de las ideologías”, las apuestas por la caída del régimen cubano no se hicieron esperar. Sin embargo, la isla logró salir bien librada de la crisis, y hasta el día de hoy sigue siendo un país socialista —según lo establece su constitución vigente.
Considero que fueron dos elementos de su política. Por un lado, “…la sistemática redistribución de la riqueza social y la también sistemática redistribución del poder político”. Sin el desarrollo de ambos, la crisis del periodo especial hubiera logrado derrotar la revolución. Seguramente un levantamiento popular hubiera terminado por derrocar a Fidel.
Durante los homenajes oficiales en la isla, en distintas entrevistas y reportajes, notas de opinión, artículos de análisis, constantemente se alude al “legado” de Fidel. Es ese legado, lo que aún en las condiciones difíciles que se perfilan para el orden mundial con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, mantiene y posiblemente mantendrá al país por el camino del socialismo. Pero considero que ese legado del que se habla, no consiste solamente en los valores que transmitió, ni en los relatos de sus hazañas, ni su presencia al frente del país, sino el concepto de pueblo como un nosotros. Es el pueblo cubano el legado más interesante de Fidel.
Verónica Renata López Nájera
Doctora en Estudios Latinoamericanos, adscrita al CELA de la FCPyS