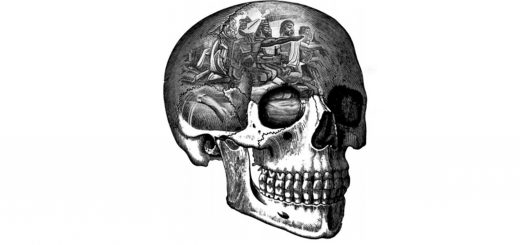Pobreza, desigualdad y el Ingreso Ciudadano Universal

Día a día el señor Armando, apodado El Tejón, se gana la vida como albañil en Santiago Tulyehualco, CDMX. Foto: Víctor Vilchis
«La pobreza es un testimonio de derechos humanos incumplidos, una falta de respeto a la dignidad humana.» La pobreza y la desigualdad son fenómenos íntimamente relacionados. La desigualdad es una manifestación de los desbalances de poder al interior de la sociedad: entre el campo y la ciudad, entre ricos y pobres, entre mujeres y hombres, entre dueños del capital y trabajadores, entre el sur y el norte, etc. La pobreza es resultado de la acumulación de todas esas desigualdades y revela una condición en la que, por cuestiones económicas, las personas no pueden satisfacer sus necesidades humanas. La pobreza es pues un testimonio de derechos humanos incumplidos, una falta de respeto a la dignidad humana. Podemos decir además que la pobreza no es consecuencia de una escasez de recursos económicos para que las personas puedan llevar una vida digna, sino resultado de los arreglos institucionales entre gobiernos y élites en los que se favorecen los intereses de estas últimas.
Si bien la desigualdad y la pobreza no son nuevas, éstas se han exacerbado en las últimas décadas, sobre todo a partir de la implantación del modelo neoliberal, en el que se sustituyeron “las leyes que se dan las sociedades-estado por las ‘leyes’ sin autor del mercado. Gracias al juego sin obstáculos de esas ‘leyes’ se sustrajo el capital del poder de la política” (Gorz, 1997: 14). En consecuencia, los estados-naciones se debilitaron y se convirtieron abiertamente en defensores de los intereses de los grandes capitales.
Organismos internacionales y gobiernos argumentan, sin razón, que la pobreza en el mundo se ha reducido significativamente en las últimas décadas, a pesar de las constantes crisis por las que ha atravesado el capitalismo. De esta forma, cuando se dieron a conocer los Objetivos del Desarrollo Sustentable, posteriores a las Metas del Milenio, se afirmó que la Meta de reducir a la mitad la pobreza extrema en el mundo, con respecto a 1990, se había cumplido. Sin embargo, esta afirmación no es cierta. De acuerdo con Pogge y Reddy (2009) el método de actualización de la Línea de Pobreza Internacional (lpi) que utiliza el Banco Mundial para medir la pobreza ultra extrema en el mundo ha resultado en una disminución real del valor de ésta, por lo que en la actualidad el Banco mide la pobreza con una lpi menor, en términos reales, que en 1990. Así, si tomamos los datos de este organismo estimados con la lpi original se observa que la pobreza ultra extrema creció de 1,200 a 1,500 millones de pobres entre 1987 y 2001, mientras que, si se toma la lpi revisada por el Banco en 2005, entre 1987-1999 hubo una supuesta reducción de 75.5 millones de pobres, siendo esta estimación la que se reconoce oficialmente.
En México, la pobreza se ha mantenido casi en el mismo nivel desde que inició la aplicación de las reformas estructurales. De acuerdo al Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), entre 1992 y 2014, la proporción de personas que viven en pobreza multidimensional casi no se redujo, pasó de 85.6% a 83.4% de la población, mientras que, según cifras oficiales del Coneval, la pobreza por ingreso se mantuvo alrededor de 53% durante el mismo periodo.
En lo que respecta a la desigualdad, el aumento es considerable. En 1913, el ingreso del 20% más rico en el mundo representaba 11 veces el ingreso del 20% más pobre; para 2012, esta relación se había elevado a 82 por uno, y se estima que, en 2015, el 1% más rico por primera vez concentró más riqueza que el 50% más pobre. El aumento de la desigualdad ha tomado relevancia desde la publicación del libro de Piketty (2014), en el que sostiene que la creciente desigualdad de la riqueza es una tendencia dominante en el capitalismo, particularmente cuando se trata del ingreso del 1% más rico de la población. El autor muestra que el rendimiento del capital privado tiene una tasa de crecimiento más alta que la de los salarios. Para Piketty:
«El pasado devora al porvenir.» “Esta desigualdad expresa una contradicción lógica fundamental. El empresario tiende inevitablemente a transformarse en rentista y a dominar cada vez más a quienes sólo tienen su trabajo. Una vez constituido el capital se reproduce por sí mismo más rápidamente de lo que crece la producción. El pasado devora al porvenir. Las consecuencias pueden ser temibles para la dinámica de la distribución de la riqueza a largo plazo, sobre todo si a esto se agrega que el rendimiento del capital varía directamente con el tamaño del capital inicial, y que ese proceso de divergencia de las desigualdades patrimoniales tiene lugar a escala mundial (p.643).
La consecuencia práctica de este proceso se manifiesta, entre otras formas, a través de la mayor proporción de las ganancias frente a los salarios en el ingreso nacional. Según Cuentas Nacionales, en México las utilidades representaban 52.9% del ingreso nacional y los salarios 43.5%, en 1976; para 2011, la proporción del capital aumentó a 68.7% y la del trabajo disminuyó a 30.3%. Esto implica que son los dueños de los medios del capital quienes se han apropiado de manera creciente de los frutos del trabajo en los últimos años. Podemos decir entonces que son los dueños de los medios de producción, del capital, quienes se han apropiado de manera creciente de los frutos del trabajo en los últimos años, como resultado del aumento en el desequilibrio en la relación de poder entre trabajadores y capitalistas.
El aumento de la desigualdad y de la pobreza ha venido acompañado, paradójicamente, por una mayor capacidad humana para erradicar esta última. De acuerdo con Pogge (2009), para abatir la pobreza ultra extrema en el mundo, la que identifica el Banco Mundial, sería suficiente destinar 1% del ingreso disponible del 10% de la población más rica del planeta. Asimismo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, señaló que proporcionar servicios sociales básicos a toda la población que carece de ellos en los países en vías de desarrollo equivalía a 0.2% del ingreso mundial, cantidad que, según Gordon (2004: 70), tendría un costo menor al gasto total en alimento para mascotas realizado en Estados Unidos y Europa.
Adicional a la contradicción del capitalismo que provoca un incremento en la desigualdad, existen otras como la del aumento de la robotización, que está desplazando gran cantidad de mano de obra, lo que dificulta la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y reduce las posibilidades de que los trabajadores mantengan su empleo. Por ello, existe un contingente creciente de personas que se enfrentan a serias dificultades para mantener un flujo de ingreso constante que les permita tener una vida digna, aunque ésta sea austera.
La liberación de la maldición del trabajo físico a través de la automatización fue vista en el siglo pasado como una oportunidad para eliminar completamente las actividades del hombre en la producción directa y trasladarlas a las etapas preproductivas: a la preparación tecnológica, la investigación, la ciencia, la preparación del hombre (Richta et al., 1972). Lograr tal condición nos llevaría, supuestamente, hacia un mundo centrado en el ocio, hacia el florecimiento humano (Boltvinik, 2005).
Sin embargo, observamos que las consecuencias de la robotización se manifiestan en la existencia de los ninis que, empieza a constituir un problema grave en muchas partes del mundo. De acuerdo con la OCDE, en 2015, 14.6% de los jóvenes de 15 a 29 años de los países miembros no tenían empleo ni estaban inscritos en el sistema educativo o de formación profesional, porcentaje que en México llegaba a 22.4%.
La automatización genera una tendencia al rompimiento del vínculo capital-trabajo, base del sistema capitalista, y forma casi única mediante la cual los trabajadores y sus familias tiene garantizada la existencia. Una de las salidas que ha encontrado el capitalismo ante esta ruptura es el aumento del trabajo por cuenta propia, que en Estados Unidos representa ya 34% de la fuerza de trabajo (53 millones de personas) y que, en Inglaterra, explica dos terceras partes del crecimiento del empleo observado desde 2008. Sin embargo, esta alternativa tiene límites y no solucionará el problema de la sobrevivencia de las mayorías.
La acelerada pérdida de empleos producto de la robotización ha sido señalada por Oxford Martin School de la Universidad de Oxford, que plantea que el avance tecnológico está poniendo en riesgo hasta 77% del empleo en China, 65% y entre los países de la OCDE este riesgo representa 57% en promedio.
Ante el panorama de una creciente robotización, aparejada de una mayor concentración del ingreso y la riqueza, se han hecho diversas propuestas para garantizar una existencia digna a las personas, entre las cuales se encuentra la del Ingreso Ciudadano Universal (ICU), que consiste en que el Estado otorgue una cantidad de dinero a cada miembro de la sociedad o residente, desde el nacimiento hasta la muerte, sin que medie condición alguna para su otorgamiento. Existen programas piloto o permanentes en varias partes del mundo (Finlandia, la India, Alaska); en la Ciudad México, la población de 68 años y más tiene algo similar pero acotado, a través de la pensión alimentaria para el adulto mayor.
De acuerdo con la iniciativa que presenté en la Cámara de Diputados, en México existen los recursos y las condiciones para implementar un ICU en dos etapas. La primera, otorgando un ingreso que permita adquirir una canasta básica de alimentos, en un horizonte de 20 años. La segunda, ampliando el ICU a una canasta completa de satisfactores esenciales que cubra todas las necesidades, lo cual tomaría 20 años más, de tal suerte que, a finales de la década de los cincuenta del presente siglo, todos los mexicanos podríamos contar con este derecho.
«Ante la riqueza realmente generada en nuestro país y en el mundo, no hay justificación para la prevalencia de la pobreza generalizada» Ante la riqueza realmente generada en nuestro país y en el mundo, no hay justificación para la prevalencia de la pobreza generalizada. El único cambio que en verdad la eliminaría es la reducción de la enorme desigualdad económica a través del ICU.
Bibliografía
Boltvinik, Julio (2005), “Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano”, Tesis de Doctorado, CIESAS Occidente, México.
Damián, Araceli (2017) “Sustainable Development Goals on Poverty and Inequality and Their Relationship to Social Policy in Mexico”, en Rebecka Villanueva Ulfgard (ed.), Mexico and the Post-2015 Development Agenda Contributions and Challenges, Governance, Development, and Social Inclusion in Latin America Series Editors, Palgrave-Macmillan, pp. 151-173.
Gordon, David (2004), “La medición internacional de la pobreza y las políticas para combatirlas” en Julio Boltvinik y Araceli Damián (coords.), La pobreza en México y el mundo. Realidades y desafíos, Siglo XXI Editores, pp. 45-75.
Gorz, André (1998), Miserias del presente, riqueza de lo posible, Paidós, Buenos Aires, Argentina.
Ortiz, Isabel y Mathew Cummins (2012), Desigualdad global: La distribución del ingreso en 141 países, Unicef, agosto.
Oxfam (2017), Una economía para el 99%. Es hora de construir una economía más humana y justa al servicio de las personas, Oxfam Internacional, enero.
Piketty, Thomas (2014), El Capital en el Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica.
Pogge, Thomas (2009), “Reconocidos y violados por el derecho internacional, los derechos humanos de los pobres globales”, en Pogge, Thomas, Hacer Justicia, a la humanidad, Universidad Nacional Autónoma de México, México pp. 65-109.
Pogge, Thomas y Sanjay Reddy (2009), “La gran incógnita: magnitud, distribución y tendencia de la pobreza global”, en Thomas Pogge, Hacer Justicia a la humanidad, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 227-249.
Richta, Radovan (1972), La civilización en la encrucijada, Artiach, Madrid.
Araceli Damián
Diputada Federal por Morena, Presidenta de la Comisión de Seguridad Social y profesora-investigadora con licencia de El Colegio de México.