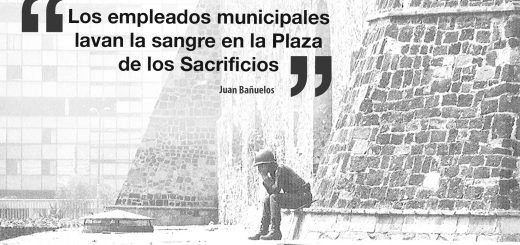Repensar la pobreza, repensar la cuestión social

Caminito de la escuela. Maruata, Michoacán. Foto: Emanuel Reséndiz
A cien años de la promulgación de la Carta Magna de nuestro país, persiste una oprobiosa e inaceptable deuda con la justicia social. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014 alrededor de 55.3 millones de mexicanos eran pobres (el 46.2% de la población), y de ellos 11.4 millones eran pobres extremos, condición que se traduce en una vida dedicada, esencialmente, a la sobrevivencia (CONEVAL, 2015).
«La pobreza en México tiene rostro de niñez, de indígenas y de ruralidad» La pobreza en México tiene rostro de niñez, de indígenas y de ruralidad. Entre la población indígena el 73.2% es pobre, siendo pobres extremos el 31.8% (casi el triple del porcentaje a nivel nacional); si se analiza por grupos de edad, la pobreza alcanza un mayor porcentaje en el que va de los 0 a los 17 años que en el que integra a la población de 18 a 64 años, con un 53.9% de personas viviendo en la pobreza, frente a un 41.9%, respectivamente; asimismo, a pesar de que en los últimos años ha habido un paulatino proceso de “urbanización” de la pobreza (Ziccardi, 2008: 10), ésta sigue siendo proporcionalmente mayor en la población rural, con un 61.1% ante un 41.7% registrada en las ciudades. (Cortés y Vargas, 2016: 57-91)
Además, el porcentaje de población pobre en el 2014 fue mayor que el presentado tanto en 2010 como en 2012, siendo para estos años de 46.1% y de 45.5% respectivamente.
Así, es posible afirmar que nos encontramos frente a una profunda crisis ética que cuestiona, sobre todo, el modelo de desarrollo que hasta ahora hemos seguido y que se sintetiza en el hecho de que sólo 2 de cada 10 mexicanos no son pobres o vulnerables.
Asumir a la pobreza desde esta perspectiva implica llevar a cabo un esfuerzo analítico mayor en torno a lo que significa ser pobre en México, a partir de la forma en la que se ha definido y medido a la pobreza, lo cual requiere preguntarnos desde dónde la estamos estudiando, explicando y confrontando, y si estamos logrando comprender su complejidad para poder actuar en consecuencia.
Los datos citados al inicio de este texto son parte de la más reciente Medición de la pobreza del CONEVAL (2014). Este organismo público de carácter autónomo y descentralizado creado en el 2006 tiene el mandato legal de definir la pobreza, de medirla con base en una metodología propia y de hacer públicos los resultados cada dos años con el objetivo de “mejorar la toma de decisiones en la materia” (CONEVAL, s.f.a)
La metodología que el CONEVAL utiliza para medir la pobreza es “multidimensional” al tomar en cuenta, además del ingreso, otras “dimensiones de derechos”. No obstante, éstas son apenas seis: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
Considerando estas seis carencias, el CONEVAL define a la pobreza como “la situación en la que se vive con al menos una carencia social y además se cuenta con un ingreso insuficiente para adquirir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias”; asimismo, define a la pobreza extrema como la “situación en la que se encuentra una persona cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social (medida que suma el número de carencias de cada persona) y que, además, su ingreso se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo”. Siguiendo al CONEVAL, “las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana” (CONEVAL, s.f.b)
Lo que valdría la pena preguntar al respecto es, si en efecto, estas seis carencias sociales aunadas al ingreso, son suficientes para definir si una persona cuenta con los elementos necesarios para vivir en dignidad, fin último de toda la acción pública y que hoy se encuentra en el centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a cuyo cumplimiento México está comprometido.
Es, en ese sentido, necesario reconocer las importantes limitantes que subyacen a la definición y a la medición de pobreza al estar construidas, ambas, desde un enfoque de bienestar a la baja. Así lo muestra tanto el establecimiento de las “líneas de bienestar” como la definición de las carencias sociales.
Hasta febrero de 2017, la “línea de bienestar” (valor total de la canasta alimentaria y de la no alimentaria por persona al mes) era de apenas $1,797.65 para las localidades rurales y de $2,799.64 en las urbanas; mientras que la “línea de bienestar mínimo” (valor total de la canasta alimentaria por persona al mes) fue de tan sólo $970.51 en las localidades rurales y de $1,373.09 en las urbanas.
En lo que a los indicadores de carencia social se refiere, éstos están construidos con base en los “elementos mínimos o esenciales del derecho, sin los cuales se puede asegurar que una persona no ejerce o no ha podido ejercer algunos de sus derechos sociales definidos en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS)” (CONEVAL, 2014: 50)
Así, por ejemplo, en el caso de la carencia por acceso a servicios de salud, el elemento que se toma en cuenta para la construcción de este indicador es la afiliación a algún sistema de salud, mas no el acceso efectivo ni la calidad de los servicios propiamente dichos, tales como consultas médicas, medicamentos, análisis y diagnósticos clínicos, hospitalización, rehabilitación, intervención quirúrgica, entre otros.
Al respecto, lo que debe asumirse es que la medición de la pobreza, y en ese sentido la determinación de quién es pobre y quién no, está supeditada a lo establecido en la LGDS en 2004 y no al mandato del artículo primero constitucional, a partir de la reforma de 2011, relativo a que el Estado mexicano está obligado a reconocer y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de toda la población, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. De ahí la urgencia de realizar una amplia discusión a fin de resolver el cómo avanzar hacia la armonización de todo el marco jurídico nacional con el artículo primero constitucional.
Lo que se requiere entonces es, tal como el propio CONEVAL lo hace, reconocer que si bien estos indicadores permiten “disponer de una aproximación operativa para la identificación de las carencias, implican, por necesidad, que aun si una persona no presenta una carencia determinada, no puede suponerse que tiene asegurado el ejercicio pleno del derecho correspondiente” (CONEVAL, 2014: 50).
En ese sentido, debe discutirse cuanto antes el necesario examen de los umbrales establecidos para la definición de las carencias sociales, a fin de transitar hacia indicadores relativos al acceso efectivo y a la calidad de servicios con base en la noción del máximo beneficio, elemento que apela a la utilización del máximo de los recursos disponibles a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos.
Es necesario reconocer también la ausencia de dos dimensiones de carencia social para la medición de la pobreza que son de la mayor relevancia en la comprensión de este fenómeno y de su reproducción intergeneracional: el acceso a la justicia y el acceso a una vida libre de violencias.
Ambas han alcanzado ya magnitudes inéditas: durante el 2015 se estimó la ocurrencia de 29.3 millones de delitos, es decir, 3 mil 344 cada hora, y de los cuales fueron víctimas al menos 23.3 millones de personas. El número de hogares con al menos una víctima ascendió a 11.4 millones, casi 1 de cada 3. Lo más grave es que tan sólo el 10.5% de los delitos fueron denunciados y apenas en 6 de cada 100 se inició una averiguación previa (INEGI, 2016a). Por otro lado, en 2015 la incidencia de homicidios, delito considerado como el indicador síntesis de la expansión de las violencias en todos los ámbitos, llegó a los 20 mil 525, o bien a los 56 diarios (INEGI, 2016b).
Estos datos exigen discutir a la brevedad la pertinencia de reformar la LGDS de forma que tanto la ausencia de justicia como la expansión de las violencias sean incorporadas como carencias sociales, a fin de que puedan ser incorporadas también en la medición multidimensional de la pobreza. A partir de ello también habría que revisar cuidadosamente los posibles indicadores, con base en los que se les construiría como tales, a fin de elegir los más adecuados.
«Es necesario pensar a la pobreza como mucho más que la carencia de ingreso y de seis dimensiones de derechos sociales, más aún porque México es hoy, como lo era ayer, un país en extremo desigual y vulnerable» Por todo ello, es necesario pensar a la pobreza como mucho más que la carencia de ingreso y de seis dimensiones de derechos sociales, más aún porque México es hoy, como lo era ayer, un país en extremo desigual y vulnerable (Cordera, Coord., 2015: 29), por lo que es indispensable pensar a la pobreza en su interrelación simultánea y dinámica con la marginación y la exclusión, así como a partir de su vinculación con la desigualdad y la discriminación, desde el reconocimiento que éstas últimas dos constituyen las grandes placas tectónicas en las que se desarrolla la cuestión social, enmarcadas, además, por fenómenos psicosociales que se expresan en clave de incertidumbre, temor y desesperanza, mismos que se expanden cada vez más y que tampoco han sido incorporados a la comprensión del fenómeno de la pobreza.
La urgencia ante la que nos encontramos es mayor: requerimos construir nuevos marcos analíticos y conceptuales que nos permitan comprender de mejor forma la complejidad de lo social, y a partir de ello proponer rutas plausibles a través de las cuales transitar hacia una sociedad verdaderamente equitativa y justa.
Referencias
- Cortes F. y Vargas, D. (2016). La evolución de la pobreza en México en grupos sociales seleccionados de 2008 a 2014; en Cordera, R. y Provencio, E. (2016). Informe del Desarrollo en México 2015. México: Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), (2014). Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. México: Autor.
- CONEVAL, (2015). “Medición de la pobreza 2014”. Recuperado de: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
- ______________, (s.f.a) “¿Quiénes somos?” Recuperado de: http://www.coneval.org.mx/quienessomos/Paginas/Creacion-del-Coneval.aspx
- ______________, (s.f.b) “Glosario”. Recuperado de: http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
- Cordera, R. (Coord.), (2015). Percepciones, pobreza, desigualdad. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2016a). Encuesta Nacional de Victimización e Inseguridad Pública (ENVIPE) 2016. México: Autor.
- __________, (2016b). “Datos preliminares revelan que en 2015 se registraron 20 mil 525 homicidios”, México: Autor. Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_07_04.pdf
- Ziccardi, A. (2008). “Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI”. En Ziccardi, A. (Comp.) Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Bogotá: CLACSO.
Mario Luis Fuentes
Profesor de la FCPyS; investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo; coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de Economía; titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” e integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad