Hegemonía y lucha de clases
Por Fotios Messados
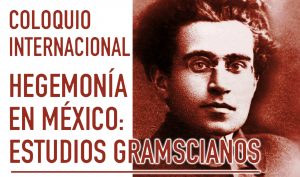
Edición: José A. García
“Hemos de impedir durante 20 años que este cerebro funcione”, dijo el fiscal del régimen fascista de Mussolini, quien en 1928 sentenció a Antonio Gramsci a prisión; sin embargo, encarcelado, el cerebro del teórico, revolucionario marxista y dirigente político italiano, logró conceptualizar un proceso histórico real, en el caso concreto de Italia, para poder explicar cómo se consolida el poder, en el contexto de lucha de clases. Por ello, una de las categorías gramscianas claves es la de “Hegemonía».
En el Coloquio Internacional: Hegemonía en México del siglo XX, realizado el 2 de septiembre, y organizado por el Centro de Estudios Sociológicos de la FCPyS, se habló del pensamiento gramsciano y su vigencia explicativa en los procesos históricos, económicos y político-ideológicos que permitieron la consolidación en el poder de la clase dominante en nuestro país en el siglo XX.
Sobre el asunto, el doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Jaime Ortega, habló de un Estado que en el siglo XX “capturó las energías de la sociedad, a partir de las grandes organizaciones de masas”, al tiempo que consolidó la hegemonía y “el dominio de una burocracia política que se enriquecía sobre la base de hacer negocios”. En el caso específico del capitalismo mexicano, se trataba de que los burócratas se convertían en burgueses y no al revés, proceso que permitió la consolidación en el poder de “una burocracia política heterogénea”.

Dr. Jaime Ortega. Foto: Víctor Hugo Sánchez
Dicho proceso de consolidación de la burocracia política y de cooptación ideológica de las masas populares, aun siendo heterogéneo, empezó a presentar rupturas después de la segunda mitad del siglo XX, a tal grado que “esa hegemonía puede verse en sus contradicciones, pues hay intentos de contrahegemonía”, cuestionamientos del relato dominante y emancipación por parte de movimientos, como sucedió con el de los ferrocarrileros y el estudiantil del 68.
Por otro lado, el doctor Joel Ortega, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, se refirió al Estado mexicano y la clase dominante como “un régimen con una estabilidad muy grande”, gracias a su capacidad “de integrar a los sectores populares a través de un pacto corporativo”. Lo anterior se logró, según su punto de vista, a través de “una serie de concesiones sociales con la reforma agraria y con los artículos sociales de la Constitución”.
Se construyó así, dijo, “un Estado con mucha legitimidad” y un régimen en donde los sectores populares, las clases subalternas e incluso los propios empresarios estaban encuadrados en relaciones mutuas. De hecho, el resultado de este proceso fue la integración de los grupos subalternos, que aunque tenían una serie de conquistas, por otro lado estaban integrados y perdían autonomía. Así, este Estado y régimen se fue construyendo con los grupos subalternos mediante relaciones sociales “corporativistas, paternalistas y clientelares”, que era la base de su gran legitimidad y estabilidad, finalizó el profesor Joel Ortega.
La importancia cabal explicativa del término Hegemonía consiste en que puede reconstruir y expresar dialécticamente procesos objetivos en momentos históricos dados y en la coyuntura; procesos que están constituidos por elementos económicos, políticos e ideológicos. Rigurosamente expresa no sólo la dominación de la clase burguesa, que a través de su aparato estatal somete a la obrera, sino también la resistencia de los dominados. Dicho término expresa, pues, el punto de equilibrio, pero también los desequilibrios y fluctuaciones de la lucha de clases en todos los niveles de la sociedad.
Cuando hacemos referencia a la Hegemonía, mencionó el doctor Carlos Sanjuán, hablamos de “forma histórica, de la dominación; el modo en cómo se ejerce el poder” y también “de construcción de sujetos y de proyectos”. México, agregó el docente, pasó por tres formas de Estado y dos guerras civiles; estas formas históricas estatales y las guerras civiles expresan los puntos de equilibrio y las rupturas entre dominantes y dominados, entre clases antagónicas, secciones y facciones de clase.

Dr. Carlos Sanjuán. Foto: Víctor Hugo Sánchez
Aunque entre 1917 y 1940, según Sanjuán, hubo “un punto de equilibrio, no se deja en un sólo momento de fomentar al capitalismo”, algo que permitió llegar a la etapa del neoliberalismo en la que vivimos hoy. En la lucha histórica entre clases, que atraviesa a la sociedad mexicana, lo “nacional-estatal se enfrenta con lo nacional-popular”, lo cual demuestra que el proyecto hegemónico es cada vez más el de la clase dominante económica y política, aunque suele revestirse como proyecto nacional.
Concluyó que en este proceso de equilibrio y de ruptura, donde se forja la construcción del poder soberano, los sujetos sociales y sus proyectos, así como la unidad nacional, lo importante es ver y calibrar qué gana, pero además y sobre todo qué pierde el pueblo organizado, la clase obrera y los oprimidos.



