La diplomacia cultural de México es “un arma suave”
Fotios Messados y Eduardo Vite

El poder de la diplomacia cultural. Fotografía: Pixabay.
La cultura es fundamental para el desarrollo de las relaciones internacionales, y México, con su gran bagaje cultural, puede aprovecharlo para mejorar sus relaciones con Estados Unidos y otros países. Ésta fue la conclusión de los académicos participantes en el ciclo: Diálogos Bilaterales 2021, realizado el 29 de julio bajo la organización de la FCPyS, la UNAM Los Ángeles y la UNAM Chicago.
El doctor Gerardo Estrada, profesor de la FCPyS, sostuvo que nuestro país tiene una larga tradición de diplomacia cultural donde han destacado personalidades que van desde Octavio Paz y Fernando del Paso, hasta José María Pérez Gay, quienes han sido agregados culturales en diferentes partes del mundo y han dejado una huella muy importante en la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias a su contribución al fortalecimiento de los vínculos entre México y las naciones donde han desarrollado su misión.
“México cuenta con figuras globales y universales que realmente nos representan a los mexicanos, y no las imágenes grotescas que a veces la prensa transmite”, precisó el docente, quien no obstante, advirtió: aun cuando “logramos obtener lo que en la diplomacia se le conoce como arma suave, es decir, una carta de presentación para entablar relaciones con todo el mundo”, en el país se ha aprovechado poco esta “arma” y este gran caudal cultural de siglos de esplendor, elementos con los que se puede mejorar la posición de México a nivel internacional.
Sumando ejemplos de las relaciones culturales entre México y Estados Unidos, el maestro Benjamín Juárez, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Boston, señaló el caso de Matías Romero, quien en 1855, a los 18 años de edad, llegó a Norteamérica para trabajar como consultor y luego como embajador, cuyo interés por la moda le permitió auxiliar al presidente Abraham Lincoln, pues éste odiaba ir de compras con su esposa. “Fue el joven Matías el que acompañaba a la señora Lincoln a Nueva York a escoger la ropa que se pondría”, lo cual abrió una oportunidad para que México recibiera armas y apoyo de parte de Estados Unidos durante la causa juarista, gracias a ese poder suave de la cultura, de la moda, de la literatura y la gastronomía.
El ponente también subrayó que uno de los principales fenómenos es que en Estados Unidos tenemos de 40 a 60 millones de los mejores mexicanos, algunos de ellos chicos y chicas DACA (por su acrónimo en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals, o lo que es lo mismo, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que acompañaron a sus familiares en busca de nuevas oportunidades todavía con la inocencia de los Santos Reyes al cruzar la frontera.
Por su parte, Armando Vázquez Ramos, profesor e investigador de la Universidad del Estado de California en Long Beach y activista del movimiento chicano, afirmó que la presencia de la diáspora mexicana en Estados Unidos —compuesta por 40 millones, donde la mitad, es decir 20 millones, viven sólo en el estado de California— es una clave, si México quiere “crear puentes” culturales.
El interlocutor puntualizó que los chicanos y los mexicanos en general, aparte de aportar remesas, tienen una gran necesidad de conocer sus raíces y profundizar su conocimiento sobre el México moderno.
Añadió que “recuperar el sentido de ser mexicano en los jóvenes que han nacido en Estados Unidos”, puede lograrse por medio de la creación de puentes, con el apoyo de las instituciones superiores y del Estado mexicano, pues para esto se requieren políticas, recursos y compromiso.
Enfatizó que existen más o menos 3.5 a 4 millones de latinos en educación superior en Estados Unidos, los cuales, de la totalidad del padrón, entre 65 a 70% son de origen mexicano, cantidad equivalente al total de la matrícula en educación superior en México.
En este marco, el expositor destacó la importancia de las instituciones de educación superior en el fortalecimiento del programa de intercambio, no sólo estudiantil, sino académico en general, donde el cuerpo docente también debe tener estancias de formación en otras universidades.
Entonces, ¿qué es lo que falta?, cuestionó el interlocutor, a lo que respondió: tender los puentes. ¿Qué necesitamos?, recursos. ¿Qué se requiere?, políticas y compromiso hacia un futuro que pueda crear el mecanismo que nos ha faltado entre las instituciones de educación superior. No olvidemos que muy pocos alumnos de California van a estudiar a México y también muy pocos alumnos de México vienen a hacerlo a California.
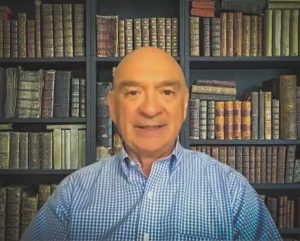
Benjamín Juárez. Fotografía: Bruno López, Gaceta Políticas.
Asimismo, el expositor sostuvo que la profundización de las relaciones académicas entre México y Estados Unidos, enfocadas en los mexicanos e hispanohablantes que viven en Norteamérica, así como en el desarrollo de investigaciones conjuntas y una estrecha colaboración de profesores e investigadores de universidades de los dos lados de la frontera, darán sus frutos gracias a la planeación de políticas que se reflejen en la legislatura de ambos países, considerando que “una tercera parte de los legisladores en el Estado de California son latinos y el 90% de ellos son mexicanos”.
Al tomar nuevamente la palabra, el maestro Benjamín Juárez destacó el programa Collaborative Online International Learning, llevado a cabo entre la UNAM-Boston y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde dos maestros de ambas instituciones se ponen de acuerdo en un temario, en lecturas y en la manera de evaluar la clase, con la intención de instrumentar cursos sincrónicos entre instituciones, lo cual se implementó con mayor amplitud durante la pandemia. “Lo que aprendimos a hacer usando la tecnología no lo podemos olvidar y tiene que servir para unirnos”, señaló el catedrático.
Sin duda, “establecer relaciones culturales entre naciones es un paso tan importante como las finanzas, como la política, como todos los otros temas que sin duda lo son, pero la cultura resulta fundamental”, concluyó en su turno el doctor Estrada.



